Este debate surge de una serie de tensiones abiertas por la Bienal: el uso del espacio público, el alcance real de su vocación inclusiva y el papel del curador, en tensión entre la mediación y el ejercicio de autoridad.
A partir de una entrevista realizada en febrero de 2025 a uno de sus curadores, una carta abierta dirigida a la Bienal y la respuesta del Comité Curatorial, en esferapública se fue activando un debate que tomó fuerza a partir de la inauguración de la Bienal. Los textos publicados abordaron las fricciones producidas por las obras en el espacio público, las formas de recepción, los señalamientos de elitismo cultural y la figura de la llamada «policía del arte», así como las decisiones curatoriales y las distintas escenas en las que estas discusiones tomaron forma.
¿Qué propone a nivel curatorial la próxima Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá?
En este nuevo episodio de #PensarLaEscena (12 de marzo de 2025) nuestro invitado es el crítico e historiador Elkin Rubiano, quien hace parte del comité curatorial –con María Wills y Jaime Cerón– de la primera edición de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, que tendrá lugar en Bogotá el próximo mes de septiembre. Le preguntamos a Elkin en torno a la propuesta curatorial de la Bienal, los artistas participantes, relación con la ciudad y las distintas sedes donde tendrán lugar sus exposiciones.
Liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Bienal cuenta con la codirección de Diego Garzón y Juan Ricardo Rincón, fundadores de La Feria del Millón.
Publicación: 12 de marzo de 2025
Carta a la Bienal
Apreciado Elkin,
Recientemente escuché tu entrevista con Jaime Iregui en Esfera Pública sobre la Bienal de Bogotá, y quiero felicitarlos por permitir el regreso de las bienales, especialmente después de varias décadas de críticas en torno a la «bienalización». Como bien sabes, este concepto ha señalado la proliferación de bienales en todo el mundo, considerándolas responsables de la estandarización y homogeneización del arte contemporáneo. Sin embargo, también es innegable que las bienales han tenido efectos positivos, y el desarrollo de metodologías curatoriales y de divulgación ha permitido mitigar algunos de los aspectos negativos que se asociaban a ese fenómeno.
Les deseo mucho éxito en la realización de esta nueva bienal en Bogotá.
Aunque no estoy al tanto del desarrollo reciente de las políticas culturales en la ciudad debido a mi tiempo fuera del país, sí sigo investigando los procesos de mercado y mercantilización del arte, tanto desde mi ejercicio profesional como desde mi actividad académica.
Durante la entrevista, escuché tu intención de concebir la bienal de Bogotá como un evento que se desvincula de las tendencias comerciales del mercado de arte, lo que mencionaste al referirte a cómo a los artistas colombianos se les comisionarán obra nueva, sin que esta pase por galerías o ferias, ni dependa de la lógica del mercado.
Entiendo que esto garantiza una «autonomía» para los artistas, permitiéndoles crear con más libertad y sin las presiones económicas que a menudo condicionan su trabajo en otros contextos.
Si no he entendido mal, la comisión de las obras estaría garantizando lo que algunos considerarían la autonomía del arte dentro del formato bienal. Sin embargo, me gustaría abrir un espacio para el diálogo y compartir algunas reflexiones. Creo que, aunque la bienal busca ofrecer esa libertad, también genera efectos sobre la lógica del mercado de arte, y que la comisión de obra, aunque fundamental para la realización del evento, tiene implicaciones más allá de la deseada «autonomía» del artista.
La sociología del arte y los estudios sobre el mercado del arte han señalado desde hace tiempo dos categorías que expresan el valor de una obra: el «valor simbólico» o «valor cultural», y el «valor comercial». Sabemos que el «valor simbólico» de una obra se incrementa en la medida en que el artista o su obra circula en contextos expositivos de alto perfil, como una bienal o una retrospectiva en un museo. De manera similar, en el cruce entre el mercado comercial del arte y sus otras esferas del arte, los artistas que participan en ferias de arte adquieren junto a su valor comercial un «valor cultural» al ser seleccionados en curadurías de las secciones especiales, recibir premios, o ser adquiridos por los comités de compras de los museos durante el evento.
Es cierto que la relación entre estos valores no siempre es directa. Piezas con alto valor simbólico no necesariamente se traducen en éxito comercial. Sin embargo, bienales como la de Venecia han demostrado ser motores poderosos para la comercialización de los artistas. Las galerías, los marchantes de arte y los consultores, reconocen las bienales como una oportunidad para hacer crecer su influencia, incluso cuando la obra comisionada no haya sido pensada para el mercado.
Por otro lado, las bienales nacientes, como la de Bogotá, pueden ser una gran oportunidad para coleccionistas locales que han logrado acceder a mercados internacionales. Si estos coleccionistas poseen obras de artistas invitados a la bienal, sus colecciones se valoran como «sofisticadas» o «de vanguardia», y la obra se revaloriza dentro del mercado regional. Artistas internacionales conocen bien las agendas que deben cumplir en diversas ciudades del mundo, cuando junto al programa oficial del evento, asisten a las casas de sus coleccionistas para las cenas o fiestas en su honor.
Durante tu entrevista no mencionaste si las obras de los artistas internacionales también serán comisionadas. Creo que es un punto clave. Algunos de los artistas invitados pertenecen a galerías con millonarios ingresos anuales, como David Zwirner, Perrotin, o Esther Schipper, entre otras. Para estas galerías, participar en una bienal no solo es una forma de apoyar a los artistas, sino también de hacerse conocer en un mercado regional al que quizás no habían accedido antes. En algunos casos, el costo de apoyar la producción de las obras para la bienal, incluso en términos de transporte y otros gastos, puede ser más económico y efectivo que invertir en un espacio en una feria local.
Entiendo que las comisiones son herramientas clave para incentivar la producción artística en una región, y en ese sentido, la bienal ofrece una gran oportunidad. Sin embargo, no creo que esa «autonomía» del artista se mantenga por completo, ya que las dinámicas del mercado de arte, aunque no siempre directas, siguen influyendo. El arte y el mercado no son dos sistemas separados; son relaciones complejas que se interrelacionan de diversas formas. En muchos casos, los mismos artistas buscan producir obras que tienen éxito en el mercado, y los galeristas, a veces, les piden que repitan obras con alto valor comercial. Otros galeristas pueden vender todo: incluso dos latas de cervezas vacías, parafraseando la historia de Jasper Johns sobre Leo Castelli.
No estoy completamente al tanto de cómo ha cambiado la escena del arte contemporáneo en Bogotá debido al auge comercial del arte colombiano en los últimos años. Sin embargo, soy consciente de que, a nivel global, el mercado de arte está experimentando una desaceleración en varias regiones, lo que ha alterado las dinámicas de presión comercial. Este cambio no significa que las condiciones económicas hayan desaparecido, por lo que el reto sigue siendo comprender cómo funcionan estas dinámicas dentro del sistema del arte, permitiendo que se hable abiertamente sobre ellas y fomentando mecanismos de transparencia.
En este sentido, el reto de una bienal no es simplemente desvincularse del mercado o del arte comercial, sino crear un evento que sea transparente con la comunidad artística local. Esta comunidad, como sabemos, está constantemente afectada por recortes presupuestales y precarización. ¿Qué pasará con las obras comisionadas una vez que termine la bienal? ¿Se agregarán a una colección pública de la Secretaría de Cultura? ¿Se compartirán los datos sobre las comisiones, salarios y costos asociados? Estoy seguro de que el equipo curatorial está pensando en estos temas, pero creo que es importante ponerlas sobre la mesa para fortalecer el proceso y contribuir al desarrollo de la escena artística de Colombia y Latinoamérica.
Te agradezco mucho por la oportunidad de compartir estas reflexiones, y espero que podamos continuar el diálogo en torno a estos temas. Sin duda, hay una gran oportunidad para fomentar nuevas aproximaciones al sistema del arte si entendemos de manera crítica cómo funciona el mercado del arte y cómo estos procesos de creación de valor se reflejan en eventos como la Bienal de Bogotá.
Un cordial saludo,
Jorge Sanguino
Publicación: 16 de marzo de 2025
Respuesta del Comité Curatorial a la Carta a la Bienal
Estimado Jorge,
Gracias por sus reflexiones y por su interés en la Bienal de Bogotá. Nos complace saber que ha seguido el desarrollo de este evento. Contar con voces como la suya contribuye a enriquecer la reflexión sobre la bienal.
En relación con sus inquietudes, coincidimos plenamente en que la relación entre el arte y el mercado del arte es compleja, y como bien señala, no se puede disociar completamente. Si bien uno de los objetivos de la bienal es ofrecer un espacio para la libertad creativa de los artistas, sabemos que los eventos de alto perfil, como este, generan un valor simbólico que puede, indirectamente, influir en el valor comercial de las obras. Esta es una de las tensiones que existen entre la autonomía artística y las presiones externas del mercado, sobre las que un evento como esta bienal no tiene control.
Con respecto a la pregunta sobre las obras de los artistas internacionales, debemos aclarar que, efectivamente, a estos artistas no se les comisionará obra nueva. Su participación en la bienal se basará en la presentación de obras existentes que se alineen con la temática propuesta. Sin embargo, es importante resaltar que la financiación de obra nueva a artistas nacionales es una parte fundamental de la bienal. La comisión de obras nuevas permite crear libremente y apostar por nuevas propuestas, fortaleciendo la escena artística local
En relación con la transparencia de los procesos, entendemos que este es un punto crucial. En el ámbito de lo público, los procesos de contratación y gestión están sujetos a procedimientos internos y mecanismos de fiscalización que garantizan la transparencia. Estos mecanismos están establecidos para asegurar que los procesos sean transparentes y accesibles para la ciudadanía.
Respecto al destino de las obras una vez termine la Bienal, debemos señalar que las obras son propiedad del artista y se le deben devolver. En el caso de copias de exhibición y obras efímeras, estas se desmontarán y dispersarán según lo acordado con los artistas.
Agradecemos nuevamente sus reflexiones. Estamos seguros de que, con su colaboración y la de muchos otros, podemos seguir desarrollando una bienal que no solo sea relevante a nivel global, sino que también fortalezca el panorama artístico de Bogotá y de Colombia.
Un cordial saludo, El Comité Curatorial de BOG25
Publicación: 20 de marzo de 2025
Un mes antes de su inauguración en septiembre, publicamos el siguiente texto que contextualiza la Bienal de Bogotá con otras muestras de gran formato a nivel local.
De ARTBO a la Bienal de Bogotá: De la vitrina comercial al laboratorio urbano
Desde hace cerca de dos décadas, la visibilidad del arte contemporáneo en Bogotá se ha concentrado principalmente en dos plataformas: el Premio Luis Caballero y ARTBO. Aunque persiguen objetivos diferentes, funcionan como nodos que conectan galerías, coleccionistas, academia, artistas, críticos y públicos.
ARTBO se concentró en activar el mercado, la acumulación de prestigio y la internacionalización del arte; el Premio Luis Caballero, propició la experimentación crítica, la comisión de obra con recursos significativos y el debate local. Juntos ocuparon el lugar que durante décadas tuvo el Salón Nacional de Artistas. Sin embargo, este ecosistema binario mostraba ya signos de agotamiento, que una crisis global no haría más que evidenciar.
Ese modelo empezó a debilitarse cuando ARTBO, golpeada por la crisis pospandemia, redujo su escala y perdió buena parte de su proyección internacional. Lo que parecía una plataforma estable terminó develando su fragilidad. Cambios similares se han visto en otras ferias latinoamericanas, que han debido ajustar expectativas frente a un coleccionismo más cauto y a una economía inestable.
En esta brecha estructural entra en escena BOG25, la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá, que se anuncia para septiembre bajo el lema «Ensayos sobre la felicidad». La propuesta aspira a transformar la avenida Jiménez y otros espacios patrimoniales en un laboratorio artístico y social. Su llegada introduce un enfoque que hace contrapeso a ARTBO, menos orientado a la lógica de mercado y más a la relación entre arte, ciudad y ciudadanía.
No es la primera bienal de arte que se realiza en la ciudad, entre 1988 y 2009, el MAMBO organizó la Bienal de Arte de Bogotá, que alcanzó relevancia nacional aunque tenía sus límites. No era internacional, ya que no incluía artistas de otros países entre sus invitados. Además, carecía de apoyos efectivos para la producción de obra y operaba más como una versión selecta del Salón Nacional que como una plataforma genuina de cuidado y respaldo para los artistas. El único estímulo económico era el premio otorgado por el comité curatorial a la obra que consideraban más destacada.
Vista en perspectiva, la historia de estos eventos en Bogotá no se organiza en cortes tajantes, sino en una trama de vasos comunicantes. El Salón Nacional, las bienales del MAMBO, ArtBO, el Premio Luis Caballero e incluso iniciativas como La Otra o la Feria del Millón forman parte de un continuo donde circulan recursos públicos, equipos institucionales y actores recurrentes. Lo que cambia son los énfasis –mercado, crítica, internacionalización, territorio–, pero la infraestructura material y humana se entrelaza, creando más una genealogía compartida que linajes separados. Ese trasfondo explica por qué el debate crítico sobre BOG25 no se limita a su novedad, sino que se inscribe en una discusión más amplia sobre cómo se usan los recursos, qué jerarquías se reproducen y qué posibilidades reales se abren para los artistas en la ciudad.
La curaduría central de BOG25 cuenta con recursos inéditos para el contexto colombiano y están a la par con los de bienales internacionales de la región. Se estima que los costos de producción de cada obra comisionada oscilan entre 70 y 120 millones de pesos. Más allá de los números, lo importante es que por primera vez el Estado destina apoyos de esta magnitud para la comisión de obra en el campo del arte contemporáneo. El reto será ver cómo ese respaldo se traduce en intervenciones con capacidad de generar procesos de encuentro y reflexión en el espacio público, donde el arte entra en contacto directo con la ciudad y sus habitantes. A esto se suma un reconocimiento económico para cada artista participante en la curaduría central, lo cual dignifica su trabajo más allá de los recursos de producción.
Este modelo de laboratorio urbano se expande a través de otras capas. Las cinco curadurías independientes, seleccionadas por convocatoria, funcionan bajo otra lógica: no comisionan obra nueva, sino que invitan a artistas con trabajos ya realizados. Cada una recibe un incentivo de 15 millones para el curador y otros 15 millones para producción, aunque este formato no estipula honorarios para los artistas invitados.
En paralelo, convocatorias como Intervenciones artísticas en los barrios exploran otra vía. Con montos comparables a los de las curadurías independientes, buscan llevar el arte a territorios locales, activar procesos comunitarios y fortalecer prácticas en torno a lo común. Allí se abre la posibilidad de pensar lo público no solo como imagen de ciudad, sino como espacio compartido y en relación con las prácticas de lo común.
Lo que está en juego no es solo una cuestión de presupuestos, sino de escalas de capital simbólico. La Bienal concentra recursos y visibilidad en su núcleo central, mientras que en los márgenes emergen prácticas comunitarias que desbordan la lógica de la puesta en escena institucional. Esa fricción interna es quizá lo más revelador de BOG25.
Finalmente, está la Beca Ley de Espectáculos Públicos (LEP) que destina una bolsa de 1000 millones de pesos para dos compañías —500 millones para cada una— con el fin de realizar 30 activaciones en espacio público, cada una de ellas con la participación de 25 artistas escénicos.
El concepto curatorial –Ensayos sobre la felicidad– despliega el tema en múltiples registros: del carnaval y el juego a la segregación urbana, de los paraísos artificiales a la promesa de una vida mejor. El desafío curatorial será evitar que la «felicidad» se convierta en un eslogan mediático de fácil consumo, y en cambio logre articular reflexiones incómodas y preguntas productivas sobre la vida en la ciudad. Habrá que ver si en la práctica estas aproximaciones logran que se convierta en una noción capaz de interpelar las condiciones reales de Bogotá.
El alcance de BOG25 terminará por medirse en esa tensión: entre lo que promete el discurso y lo que logra materializarse, entre la aspiración de transformar la relación entre arte y ciudad y las desigualdades que atraviesan la vida urbana. La bienal será significativa en la medida en que no maquille esa contradicción, sino que la exponga y la convierta en parte de la experiencia común.
***
Pensar la escena es un proyecto de esferapública que reflexiona sobre situaciones y casos de la escena del arte local.
Publicado el 29 de agosto de 2025
Las tensiones que atraviesan ambas obras son también preguntas sobre el papel del arte en la ciudad. ¿Debe el arte resistir el deterioro o abrazarlo como parte de su sentido? ¿Puede un pedestal vacío decir más sobre la historia que cualquier estatua? ¿Qué significa la autoría cuando una obra es intervenida, apropiada o reinterpretada por el público?
Publicado: 10 de octubre de 2025
¿Desde hace cuánto te gusta el arte? Del espectador contemplativo al espectador recreado
Son dos las circunstancias por las cuales no me es posible hacer una reseña de La Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG25. La primera: el día y medio que estuve en la ciudad no fue suficiente para visitar la Bienal en su totalidad. La segunda: desde hace varios años, cualquier gran evento de arte está condenado al patíbulo por ocurrir en una época en que el arte debe cumplir simultáneamente innumerables funciones sociales, políticas, culturales y de representación. Funciones que, como advierte Hernán Borisonik, sitúan al arte en la paradoja de una «profesión imposible».[1] Funciones, además, en constante contradicción, debido a que son emitidas desde la perspectiva singular de los múltiples participantes del sistema del arte. Cada uno de ellos —artistas, curadores, instituciones, coleccionistas, público— tiene su propia definición de lo que el arte debe aportar o de cómo debe funcionar. La mayoría de esas definiciones responden a narrativas personales, intereses económicos y las ideologías de moda.
Hacer feliz a Bogotá con una Bienal cuyo eje central es un ensayo sobre la felicidad, por tanto, es una tarea de alto riesgo:[2] La pregunta sobre la Bienal de Bogotá puede también formularse en términos individuales: ¿se es feliz con la Bienal?
En los últimos años, el tema de la felicidad como bienestar y arte ha aparecido con fuerza en los discursos contemporáneos. Según los estudios de la medicina mente-cuerpo (mind & body medicine), asistir a exhibiciones de arte produce sentimientos de bienestar. No solo la práctica artística genera beneficios; también la convivencia con el arte tiene efectos positivos sobre la salud.[3] Las consecuencias de estas investigaciones son fabulosas también para artistas y otros profesionales, pues ofrecen un argumento sólido para evitar los recortes gubernamentales en cultura —tan frecuentes hoy[4]— en un contexto donde los gobiernos post-industrializados enfrentan el reto demográfico del envejecimiento y los problemas de salud que este conlleva.
Más allá, fuera de la esfera científicamente mensurable del arte y la felicidad como bienestar, el evento de arte –la exposición o la bienal– se ha transformado en un «re-creador» de subjetividades en la era de las redes sociales. El gesto más común que inunda los feeds de Instagram es el de una persona junto a una pintura o una obra. En muchas cuentas no se trata de una sola fotografía: múltiples imágenes con obras al lado o detrás configuran un perfil visual, una identidad en la que el registro del cuerpo físico no se separa de la obra. Este cambio en las coordenadas del mirar es reciente. En Museum Photographs, Thomas Struth retrata aún al visitante frente a la obra –en una relación de distancia y reverencia–. Hoy, en cambio, la cámara omnipresente ha disuelto esa distancia: media toda experiencia y, al hacerlo, se convierte en el dispositivo por excelencia de las formas contemporáneas de subjetivación. El espectador no contempla; se autorrepresenta. «Recrea» su identidad esperando la transferencia de capital simbólico –prestigio, pertenencia– desde los eventos de arte hacia su individualidad. En tiempos en que todos somos VIPs[5], el selfie en la inauguración, al lado de un cuadro de millones de euros, parece funcionar como un bálsamo frente a ciertos miedos existenciales.
Esta transformación del espectador contemplador o enfrentado en espectador «recreado» está en plena sintonía con la lógica neoliberal, que ha permitido que toda actividad humana y social sea capitalizada para generar beneficios individuales. Se pasa así de la lógica capitalista previa –en la que el beneficio del arte se limitaba a la educación de lo sensible común– a otra en la que el vacío existencial del individuo encuentra en el arte una forma de significación social.
Hoy, la singularidad entre ese vacío y la posibilidad de capitalizar la propia actividad social se manifiesta de otro modo: en la constante repetición de la fotografía con la obra de arte o con los artistas. Gracias al misterioso algoritmo, esta reiteración ha producido una nueva equivalencia:
curador = influencer.
La nueva distancia entre la obra y el espectador ha modificado las reglas. La obra pertenece tanto al espectador recreado como al propio artista. El curador contemporáneo ya no es necesariamente quien produce un sistema de conocimiento en torno a la obra –es decir, un afianzamiento del capital cultural mediante textos e investigación–. El espectador-curador-influencer es quien decide qué obras pueden circular en el espacio físico y cuáles poseen los atributos necesarios para hacerlo dentro de las redes sociales, que se han convertido en la instancia privilegiada de producción de beneficios simbólicos.
Esta figura comenzó a gestarse con la aparición de los blogs y se consolidó con las plataformas sociales, que le otorgaron un poder inédito: el de operar dentro del sistema del arte sin necesidad de producir conocimiento, solo administrando su visibilidad.
El espectador recreado implica también que el espectador debe, en el contexto de un evento de arte, recrearse —es decir, pasarla bien, disfrutar, vivir una experiencia—. Para satisfacer las demandas de este nuevo tipo de público, los dispositivos expositivos privilegian las instalaciones. No es que la instalación sea una invención reciente. Otto Piene, por ejemplo, es un paradigma de las instalaciones concebidas para el espectador. O la DIA Art Foundation, fundada por un alemán, que continuó esa línea. Tanto el Grupo Zero como otros artistas de los sesenta y setenta respondían a la imperante necesidad de la posguerra de reconstruir los tejidos sociales desbaratados. En cambio, el espectador que se recrea en el evento de arte contemporáneo no apunta a lo colectivo, sino a la posibilidad de una individualización máxima dentro de la instalación. Esta actitud es lo que hoy se denomina, coloquialmente, «instagramable». El espectador recreado se recrea -–se construye y se divierte al mismo tiempo– dentro de la instalación.
«¿Desde hace cuánto te gusta el arte?», fue la pregunta –acompañada de una cara de desconcierto– que escuché hacer a un visitante a su compañera a la entrada del Palacio de San Francisco mientras ella miraba su cuenta de Instagram. Los artistas saben que al espectador recreado hay que ofrecerle algo más que la contemplación de una obra: pueden ofrecerle un tejido de camisetas por cuyos cuellos pueden pasar algunas extremidades para fotografiarse, posar frente una pantalla LED gigante en un cubo con espejos en las aristas; recorrer instalaciones con objetos de cultura kitsch y popular; o altares con pantallas de video y luces de colores fabricadas en China, acompañadas de alfarería. En algunos casos, los artistas han añadido tantos elementos a sus instalaciones que rompen la unidad de la obra, impidiendo que funcione o sea interpretada correctamente. Otras instalaciones se diluyen al no establecer una relación con los atributos del espacio, dejando que prevalezcan la arquitectura y sus ornamentos.
Mientras las actividades comunitarias que prescinden de la estrategia de la instalación –por ejemplo, el bordado colectivo– se resisten a ser capturadas en una sola toma que confirme la «recreación» del espectador, otras instalaciones refuerzan los axiomas de las redes sociales: la velocidad de la circulación y la anulación del contexto histórico en favor del gesto rápido y divertido, capaz de producir seguidores. No solo entre el público general, sino también entre coleccionistas y curadores, para quienes la métrica de la visibilidad empieza a operar como una nueva forma de validación.
Sin embargo, también hay experiencias afortunadas –como en la Universidad Jorge Tadeo Lozano–, donde el uso de elementos cotidianos, en un eco del arte povera, produce un estrechamiento del espacio que obliga al espectador recreado a volver dentro de sí mismo mientras caracolea el recorrido. Además, el uso de materiales vernáculos en algunas instalaciones es coherente con un cambio en los materiales escultóricos actuales.
Es posible que, con esta nueva sintaxis escultórica –surgida del uso de materiales vernáculos– y con la nueva distancia del espectador recreado frente a la obra (ya no frente a ella, sino a su lado), se estén generando nuevas tensiones entre el espectador y la escultura o instalación públicas; tensiones que van más allá de la simple ratificación de poderes hegemónicos. El espectador recreado siente que no existe distancia, y por tanto se apropia del capital simbólico de la obra mediante «intervenciones».
Tanto en el Palacio de San Francisco como en el Archivo de Bogotá hay disparidades dentro de la gramática expositiva. Conviven momentos de acierto con pasajes vacíos, pese a la abundancia de obras. Esto no invalida la experiencia, pero señala la necesidad de repensar la práctica instalativa como lenguaje y como estrategia.
Más que establecer protocolos o discutir necesidades, lo que BOG25 parece revelar es una pregunta que desborda su marco institucional: ¿qué significa mirar arte en un tiempo en que mirarse a uno mismo se ha vuelto el gesto más automático –y quizá el más irreflexivo– de todos?
Notas
[1] Hernán Borisonik, “El arte como profesión imposible,” El Ojo del Arte, 4 de septiembre de 2025, https://elojodelarte.com/ensayos/el-arte-como-profesion-imposible-202509040220.
[2] Aquí consigno mi admiración a Elkin Rubiano, a quien encontré en la sala de exhibiciones conversando con Mona Herbe fuera de los días de inauguración, cumpliendo esa añorada función del curador que siempre está presente. Elkin fue quien respondió mi carta abierta a la Bienal y me escribió personalmente para informarme que la organización la respondería antes de su publicación. Ha entendido lo que significa esa tarea de alto riesgo, llenando las preguntas con respuestas y sin descansar en enviar los inocuos corazones y buenos deseos que circulan por las redes sociales.
[3] M. D. Trupp, C. Howlin, A. Fekete, J. Kutsche, J. Fingerhut y M. Pelowski, “The Impact of Viewing Art on Well-Being—A Systematic Review of the Evidence Base and Suggested Mechanisms,” The Journal of Positive Psychology (2025): 1–25, https://doi.org/10.1080/17439760.2025.2481041.
Si bien este artículo analiza y categoriza los estudios sobre arte y bienestar, ofrece abundantes referencias bibliográficas para quienes deseen profundizar en el tema.
[4] Jorge Sanguino, “The Decline of Cultural Politics,” ADesk Magazine*, 25.08.2025. https://a-desk.org/en/magazine/the-decline-of-cultural-politics/.
[5] esferapublica, “Todos somos VIP: Conversación con Jorge Sanguino a partir de reflexiones y preguntas que surgen de su texto ‘El “formalismo” de los niños ricos globales, los followers de la clase media y la extracción estética de los marginalizados. El nuevo régimen estético’,” video de YouTube, 21 de enero de 2022, https://youtu.be/6k44pqOXkoY?si=3XZWwnIHxq3RieoK
Publicado: 11 de octubre de 2025
El elitismo cultural ingenuo (o la policía del arte)
A lo largo de la historia moderna, el arte ha erigido sus propios templos: museos, galerías, academias, bienales. Son espacios donde se consagra lo que debe entenderse como “arte” y donde se delimita la frontera entre lo legítimo y lo vulgar. Pero si hay templos, también hay guardianes. Son los agentes del campo artístico —críticos, curadores, directores, coleccionistas, profesores— que, en palabras de Pierre Bourdieu, han acumulado un capital cultural y simbólico que les permite definir las reglas del juego: los modos de apreciación legítimos, los criterios de interpretación, los gestos adecuados frente a la obra. Su autoridad no reside solo en el conocimiento, sino en la capacidad de imponer lo que cuenta como conocimiento sobre el arte.
Este capital simbólico no se ejerce inocentemente. En el campo del arte, el gusto no es una preferencia individual, sino un marcador de posición cultural y/o social. Los guardianes del arte delimitan quién posee la competencia legítima para hablar, mirar o comprender, y en ese gesto el gusto se convierte en una forma de distinción. La distancia frente a la obra —ese mirar desde lejos, sin tocar, sin mezclarse— se transforma en un signo de prestigio. Así, la pureza del gusto no es una virtud desinteresada, sino una estrategia de jerarquía: un modo de proteger los límites del campo cultural y excluir al público que no domina su código.
En su investigación sobre los museos en Europa, El amor al arte, y en el Post-Scriptum de La distinción titulado Elementos para una crítica “vulgar” de las críticas “puras, Bourdieu desmonta el mito de la contemplación desinteresada heredado de la filosofía kantiana. Frente a la Analítica de lo bello y la Analítica de lo sublime de Kant —donde el gusto puro se define por su carácter sin interés, sin contacto y sin finalidad—, Bourdieu muestra que esta supuesta pureza estética no es más que el privilegio de una posición social capaz de separarse de las urgencias materiales. El juicio desinteresado no surge del espíritu, sino de una condición social que permite ejercer la distancia. Por eso su sociología del arte es radicalmente antikantiana: evidencia que la capacidad de contemplar “sin interés” es, en sí misma, un producto histórico del capital cultural acumulado por las clases dominantes.
Desde esta perspectiva, la “estética pura” funciona como una violencia simbólica, al convertir un gusto particular en una norma universal. Lo que Kant llamó desinterés, Bourdieu lo traduce como distinción: una forma de marcar jerarquía a través del gusto. La pureza estética se convierte así en una estrategia de exclusión que desvaloriza las formas populares de sensibilidad, lo inmediato, lo emocional o lo corporal, en favor de una mirada elevada que considera inferior toda relación afectiva o práctica con la obra. En lugar de la universalidad que prometía Kant, lo que se produce es una frontera social del gusto.
Ahora bien, Bourdieu advierte también que el campo del arte —aunque posee una relativa autonomía— constituye la fracción dominada dentro del campo dominante. Su prestigio simbólico no equivale a poder económico ni político, pero forma parte de las estructuras que lo sostienen. Lo curioso, en el caso contemporáneo, es que muchos de los policías actuales del arte ya no provienen de los grupos que heredaron su capital cultural por vía familiar, sino de aquellos que lo adquirieron por vía escolar. Son intelectuales, gestores, curadores o académicos que, habiendo ingresado al campo artístico mediante la educación, reproducen sin saberlo las mismas lógicas de distinción que pretendían superar. Su autoridad simbólica ya no se basa en el linaje social, sino en el título, en la certificación institucional del gusto. Pero la estructura jerárquica se mantiene: la distancia estética sigue siendo una forma de consagración, y el desinterés, un signo de pertenencia a un orden cultural que, aunque transformado, no ha dejado de ser burgués en su lógica profunda.
En el campo artístico contemporáneo se da, además, una paradoja notable. Muchos de los nuevos policías del arte —curadores, teóricos o académicos que se presentan como voceros de perspectivas decoloniales— reproducen, sin advertirlo, las mismas lógicas de distinción y jerarquía que dicen combatir. Desde el punto de vista epistemológico, esto revela una colonización de las formas de pensar y de sentir, una suerte de dependencia interiorizada que subsiste incluso bajo el lenguaje de la emancipación. Su discurso puede cuestionar el canon occidental, pero su posición dentro del campo —su necesidad de autoridad, de pureza teórica, de legitimación institucional— reproduce las estructuras mismas del canon. En términos de Bourdieu, el habitus actúa aquí como una memoria social que condiciona el gesto crítico: el pensamiento se emancipa en la superficie, pero el cuerpo simbólico sigue obedeciendo a las mismas reglas de consagración.
La Bienal de Arte y Ciudad de Bogotá (BOG25) actualiza hoy estas tensiones. Con más de cuatrocientas mil personas que han visitado sus distintas sedes —se proyecta que al final serán un millón quinientas mil—, la Bienal desafía las jerarquías tradicionales de la contemplación y convierte la recepción estética en una experiencia compartida. En este escenario, los viejos guardianes del gusto se transforman en una suerte de policía del arte, empeñada en restablecer el orden perdido: defienden las salas vacías, el silencio reverente, el supuesto desinterés kantiano. Cuando las salas se llenan, cuando el arte se mezcla con las multitudes y las formas de apropiación se vuelven heterogéneas —fotografías, selfies, registros, risas, conversaciones—, esa policía simbólica se activa. No protegen las obras: protegen una forma de poder.
Lo que está en juego no es la calidad de las obras ni la atención del público, sino la autoridad para definir cómo debe experimentarse el arte. Frente a un público que no contempla desde la distancia, sino que participa, registra y comparte, la policía del arte reacciona con la lógica de la exclusividad: marcan su separación frente a lo popular, lo mezclado, lo impuro. Así, la crítica a las selfies o a las multitudes no es una cuestión de estética, sino de jerarquía cultural. La aversión a las multitudes es la persistencia de una estética del privilegio que teme perder el monopolio de la mirada legítima.
La Bienal, sin embargo, invierte esa lógica. Al abrirse a la experiencia colectiva, redistribuye la sensibilidad, desplazando la experiencia estética del terreno del juicio desinteresado hacia la redistribución de lo sensible (en términos rancerianos). Mirar ya no es solo contemplar: es participar, registrar, habitar un espacio común del arte. Lo que antes se entendía como distracción —la fotografía, la conversación, el movimiento— se convierte en una nueva forma de atención, más cercana al cuerpo y a la emoción que a la distancia racional del espectador ilustrado. Allí donde Kant buscaba el desinterés como signo de elevación moral, las multitudes del arte contemporáneo encuentran una ética distinta: la del encuentro, la de una comunidad que mira y se mira, que convierte la obra en una ocasión de vínculo.
En última instancia, lo que la Bienal pone en evidencia es una transformación del régimen estético contemporáneo: el paso de una estética de la distancia a una estética de la proximidad. Frente al ideal kantiano del desinterés y a las jerarquías simbólicas descritas por Bourdieu, el arte actual se afirma como un espacio impuro, vivo y compartido, donde la experiencia no se mide por la pureza del gusto sino por su capacidad de convocar y de conectar. Los antiguos templos del arte —custodiados por sus guardianes— se abren ahora al tránsito de las multitudes, y ese tránsito, lejos de banalizar la obra, la devuelve a su dimensión social y sensible. Allí donde el elitismo cultural ingenuo ve amenaza o profanación, lo que emerge es la posibilidad de una democratización estética: un arte que ya no se eleva por encima del mundo, sino que se mezcla con él.
Elkin Rubiano
Miembro del Comité Curatorial
Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG25
Publicado: 13 de octubre de 2025
-
12 comentarios
-
-
El texto de Elkin Rubiano, leído desde esa doble orilla entre la curaduría y el ensayo, se mueve como una defensa estratégica de la Bienal de Arte y Ciudad frente a las tensiones que ella misma convoca. Su argumento, centrado en ese “elitismo cultural ingenuo” que desprecia las formas populares de relación con la obra, resulta pertinente, pero también revela su punto de partida: el del curador que debe justificar la apertura del arte a la multitud sin poner en jaque su propia autoridad.
Su lectura de Bourdieu y Kant es fina, incluso elegante, pero tiene un propósito táctico: desmontar la idea de la contemplación desinteresada para legitimar, a la vez, un modelo curatorial que se presenta como liberador. La solemnidad del museo ilustrado cede terreno al entusiasmo por la proximidad, aunque el desplazamiento no sea tan radical como se proclama. El campo del arte, con toda su aparente revolución, no ha renunciado a su jerarquía: apenas ha cambiado sus símbolos. Hoy, la pureza estética se disfraza de autenticidad; la distancia se sustituye por participación; la frialdad por emocionalidad. Los signos son nuevos, pero la estructura permanece.
Rubiano, sin embargo, no deja de ver la paradoja: incluso los curadores más críticos, los que hablan el lenguaje de lo decolonial, acaban reproduciendo las mismas lógicas de consagración. Lo irónico es que su propio texto, en cierto modo, participa de esa dinámica. Al oponer la multitud al elitismo, la democratización al desinterés, sustituye una jerarquía por otra. En ese gesto binario desaparece lo más fecundo: la ambigüedad, ese terreno movedizo donde el arte contemporáneo puede ser, simultáneamente, un espacio de apertura y de control, de comunión y de administración.
Porque la Bienal –como toda gran maquinaria cultural– produce inclusión y espectáculo al mismo tiempo. No basta con colmar las salas para redistribuir lo sensible. La proximidad que Rubiano celebra es también una forma de escenografía: un régimen visual que ordena, que dicta quién puede acercarse y cómo. Los públicos participan, sí, pero dentro de una narrativa ya curada, una coreografía del encuentro donde mirar juntos parece, a veces, suficiente.
Ahí reside tanto la lucidez como el límite del texto: en reconocer que la crítica de arte sigue siendo una disputa por la autoridad de la mirada, pero también en confundir el ruido con la pluralidad. Entre la policía del arte y la euforia del público existe un territorio intermedio –el de la interpretación– que todavía pide profundidad, no como gesto elitista, sino como forma de pensamiento vivo. Si la Bienal quiere realmente redistribuir la sensibilidad, no basta con multiplicar los cuerpos frente a las obras: hay que abrir también los lenguajes, los tiempos y las formas de leer.
La pregunta, en el fondo, no es si las selfies banalizan el arte, sino qué clase de pensamiento nace de esa práctica. Y ahí, en esa grieta, el texto de Rubiano se mantiene en tensión: entre el deseo de emancipar la mirada y la necesidad institucional de administrarla. Quizá esa tensión —más que su resolución— sea lo que le da verdad, lo que lo vuelve, paradójicamente, necesario.
Agradezco mucho la lectura de Beatriz García. Es cierto: el texto parte de una posición situada, la del curador que, inmerso en una estructura institucional, no puede escapar por completo a las tensiones que describe. Pero creo que precisamente ahí radica el interés del argumento: en pensar desde dentro del campo, en observar cómo las estructuras de legitimación se reproducen incluso en los discursos que buscan abrirlas. El texto no pretende negar esa paradoja, sino hacerla visible.
Cuando hablo del elitismo cultural ingenuo no lo opongo mecánicamente a la multitud ni propongo una democratización triunfante. Más bien intento mostrar cómo ambos polos —la distancia elitista y la proximidad participativa— pueden ser mecanismos de consagración. No hay fuera del campo: la participación también puede ser administrada, la emoción también puede volverse norma. Lo que me interesa subrayar es que, aun dentro de ese marco, emergen fisuras, zonas imprevistas de contacto donde el arte deja de ser una función del gusto y se convierte en una forma de experiencia compartida, inestable, viva.
Comparto la idea de que la Bienal, como toda gran máquina cultural, produce inclusión y espectáculo simultáneamente. Pero esa ambivalencia no la invalida: la define. Lo que me parece crucial es reconocer la persistencia de las jerarquías simbólicas sin renunciar al deseo de redistribuir la sensibilidad, aunque esa redistribución sea siempre parcial y conflictiva. Tal vez ahí esté el punto: no en proclamar una emancipación completa, sino en sostener la tensión entre crítica e institución, entre teoría y práctica, entre autoridad y apertura.
Si el texto se mueve en esa grieta que Beatriz señala —entre el deseo de emancipar la mirada y la necesidad institucional de administrarla—, me doy por satisfecho. Es justo en esa grieta donde, según creo, el pensamiento sobre el arte sigue teniendo sentido.
-
Lo novedoso de este diálogo es que propone conversaciones sobre una Bienal Internacional centrada en la figura del público, más que en las prácticas o estrategias artísticas que se exhiben. La preocupación por cómo “re-crear” al espectador tiene, sin embargo, antecedentes históricos. Las exposiciones “blockbuster” forman parte del arsenal de respuestas que las instituciones han dado a esa inquietud.
En este contexto, se trazan líneas difusas entre arte y espectáculo, con el riesgo de promover aquella “alienación total” —la pasividad, el aislamiento y la fragmentación— que Guy Debord criticó en La sociedad del espectáculo (1967). Durante los años setenta y parte de los ochenta, muchos artistas y colectivos buscaron precisamente confrontar al espectador para evitar su alienación, en una época marcada por la institucionalización de los grandes eventos artísticos.
No considero que figuras como Keith Haring o David Wojnarowicz apelaran al “espectador recreado” durante la crisis del sida, agravada por la guerra cultural de los años ochenta en Estados Unidos. Por el contrario, esas prácticas promovieron nuevas formas de conciencia colectiva y lograron establecer relaciones sociales distintas, donde el arte recuperó su potencia política y afectiva
Ahora bien, una de las preguntas que me interesa plantear es la productividad de nuestra preocupación por el espectador. Considero que, ante la precariedad estructural del sistema del arte —un sistema que difícilmente permite observar y analizar múltiples elementos de manera simultánea—, persiste un riesgo latente.
A diferencia de otras industrias, que pueden dividir el trabajo gracias al volumen de su fuerza laboral, el campo artístico carece de esa capacidad. En sectores como el marketing, por ejemplo, existen departamentos especializados en el público o consumidor, mientras otros se dedican a la investigación, la mejora de procesos, la calidad del producto o la gestión financiera. El sistema del arte, en cambio, no dispone de los recursos suficientes para sostener la interdisciplinariedad que exige la complejidad del quehacer artístico contemporáneo, especialmente cuando éste se ha transformado en una serie de eventos de masas.
El efecto de esta precariedad es contundente: la obra de arte, el artista y el evento adquieren múltiples connotaciones simultáneas. Se convierten, al mismo tiempo, en herramientas de marketing, portadores de valor simbólico, generadores de capital social y, en muchos casos, vehículos de valor económico con fines especulativos o incluso portadores de ideología política.
Agradezco el comentario de Jorge Sanguino, sobre todo por la perspectiva histórica que introduce. Comparto plenamente su observación: la preocupación por el espectador no es nueva y, como bien señala, ha recorrido el arte desde las vanguardias hasta las exposiciones “blockbuster”, en un movimiento que oscila entre la emancipación y la captura. Mi texto no pretende situar la Bienal dentro de una lógica de espectacularización ni de “recreación del público”, sino más bien leer en la figura del espectador contemporáneo el síntoma de un cambio de régimen sensible.
Ciertamente, la tensión entre arte y espectáculo atraviesa la modernidad, pero creo que la noción de “espectáculo” debe revisarse. En Debord, la alienación proviene de la separación entre imagen y vida; sin embargo, lo que vemos hoy no es tanto una distancia como una saturación de presencia: el público se inscribe en la obra a través de la imagen, participa en su circulación, y esa participación, aunque no exenta de ambigüedad, reintroduce lo político en el plano de lo sensible. No se trata, entonces, de un espectador recreado por la institución, sino de un sujeto que actúa, registra y se refigura en el acto de mirar.
Coincido también en que la precariedad estructural del sistema del arte produce confusión entre valor simbólico, capital social y economía del evento. Pero quizás esa misma precariedad revela que el arte contemporáneo no puede sostenerse como un sistema cerrado, sino como un campo en tensión permanente entre creación, mediación y circulación. De ahí mi interés en el público no como consumidor, sino como parte del tejido que reconfigura esas relaciones. La Bienal, en ese sentido, no busca administrar al espectador, sino visibilizar su potencia dentro del conflicto: una forma de poner en escena, no de resolver, las contradicciones entre arte, institución y multitud. -
Quizás lo más interesante del texto es la palabra con la que decide atacar a sus críticos: “policía”, llamándolos con la categoría que más odian. No era suficiente con llamarlos “elitistas”, también los llama policías. Es un golpe bajo y duro al estómago, bien dado. Y, de re peso, lo hace citando el mismo “crítico” francés que ellos no se cansan de citar.
Porque eso es lo que son y lo que han sido, y quizás debo incluirme, así a mí también me duela. Y no es cosa sólo de Esfera Pública sino, en general, el sistema del arte, con su única diosa: La Crítica. Todo debe ser crítico. Por eso era interesante que la bienal se le midiera a la Felicidad. Pero, por supuesto, no tendría el valor de celebrar la Felicidad. Tendría que criticarla. Porque en este gremio del arte contemporáneo está prohibido el goce. Todo goce es sospechoso. Toda felicidad es una trampa del mercado. Por eso hay que pisar los libros con los que la gente intenta sobrevivir a este mundo cruel y hacerla sentir que somos más inteligentes. E invitar a la gente a besar una piedra fea de concreto. Y rodear de espejos una pantalla enorme y brillante donde se muestra la grabación de una obra de arte. O contratar publicistas para que se inventen una intervención con flores que la gente sí quiera ir a ver. O buscar quien sí sepa de eso para que haga un espectáculo con luces.
Lo más que se puede, en el arte, es celebrar la tristeza, y de una forma literal y triste, lánguida. Como en esos carteles que pusieron gigantes.
¡Qué envida nos da la música! Allí Nidia Góngora sí nos puede poner a bailar, y a cantar a la felicidad, o Vinicios de Moraes puede mostrar ese borde sutil entre felicidad y tristeza. Y no sólo decirnos que está triste, sino transmitirnos esa emoción, llevarnos a nuestros recuerdos más melancólicos. Qué envidia del cine o la televisión donde la gente todavía puede reírse o llorar. Pero nada de eso será valioso para nuestros policías del arte porque está manchado de mercado. Y es verdad que cada vez está más difícil encontrar buenas comedias. Aunque agradecemos que Un poeta nos mostró lo complejo que es todo ese mundo entre la risa y el dolor profundo. La Bienal traerá pocas cosas felices, pero al menos esta discusión está interesante y me ha hecho reír.
Y Esfera Pública continuará su labor de tirarle cosas a las obras de arte. Porque lo que está claro es que a Esfera Pública lo que en realidad le gusta es que les tiren pintura a las obras, o que las rayen. Pueda que alguien haga una obra increíble en alguna parte, o que una Bienal esté buenísima, eso no tendrá interés aquí. Pero, eso sí, donde sea que alguien le tire un tomate a un cuadro, eso sí saldrá de destacado en Esfera Pública. ¿Será porque es chistoso? ¿Será que lo que pasa es que Esfera Pública sólo goza con el chiste más elemental de tirar tomates y caerse con el plátano? ¿Será que al final el goce aquí, entre los fanáticos de la crítica, en realidad se reduce a eso?
Y aunque todos estamos condenados a que nos malentiendan, yo intentaré pedir aquí que no me malentiendan. No condeno toda crítica. Es más, lo que reclamo es más crítica. Pero quizás sería interesante una crítica que no valore sólo el hecho de “ser crítico”. Sino que mire cómo se percibe una obra, qué despierta, qué inquieta, qué divierte, qué aburre, qué interesa, qué invita a quedarse, qué despide de una. Es valioso ser crítico, pero no creo que sea el único valor. No he podido ir todavía a Bogotá, pero tengo curiosidad de cómo se sienta estar en los nichos que montaron en el Parque de los novios. Y desde lejos he gozado mucho con los chistes de Samboní, el sí que sabe reírse de todos nosotros. No siento que haya que ir a Lourdes para ver esa casita de juguete, esa que está allí para las redes sociales (y parece que ha hecho bien su tarea), pero sí me da curiosidad sentir cómo se perciben las obras en La Tadeo.
¿Qué obras de la Bienal son para percibir de cerca?
Me da envidia enorme la estrategia de redes de esta Bienal, ¡son unos genios los de comunicaciones!, qué alegría que algo que no es ArtBo le está llegando a la gente. Y muestran que en los tiempos después de la prensa, las nuevas comunicaciones pueden ser una herramienta muy buena para mover el arte contemporáneo. Chévere que podamos al menos saber lo que les llama la atención a muchos de los visitantes. Tocará hablar con ellos para saber si gozaron o no, que disfrutaron y qué odiaron. Qué los puso a pensar y qué les recordó algo. Y a qué le tirarían tomates…
Gracias Alejandro por su comentario.
Sobre el supuesto «ánimo de tirar tomates». No celebramos «tirar tomates». Documentamos conflictos porque también son parte de la vida pública de las obras y de las instituciones. Cuando hay producción sólida, la destacamos: ahí está el artículo «De ARTBO a la Bienal de Bogotá: de la vitrina comercial al laboratorio urbano» donde se contextualiza la Bienal, se resalta su presupuesto y apoyos para la producción de obra comisionada, así como la importancia de hacerle contrapeso a ARTBO.
Crítica de obras. Coincidimos: faltan lecturas situadas sobre cómo se perciben las piezas, qué despiertan, qué divierten o aburren. Sobre obras publicamos las videoentrevistas con Elkin Rubiano sobre piezas en espacio público. Esferapública no encarga crítica de exposiciones: es un espacio abierto donde distintos agentes envían textos para publicarlos y debatir. Por ello, reiteramos nuestra invitación a que compartan sus miradas y contribuciones, que serán bienvenidas para enriquecer el diálogo y la reflexión colectiva.
Elitismo y nuevos públicos. Valoramos que la Bienal interpeló audiencias que no suelen dialogar con el arte contemporáneo. Por ello, publicamos la reflexión de Jorge Sanguino sobre recepción y visibilidad, así como el texto de Elkin Rubiano, que amplía uno de los ejes de la entrevista que le realizó esferapública.
Desde hace 25 años, nuestros debates abordan prácticas curatoriales, relaciones entre arte y política, arte y mercado, instituciones y salones. Entre los precedentes de estos debates –como el debate público en torno al 45 SNA, del cual usted fue director– que evidenció cómo esferapública proporciona un espacio de crítica y reflexión colectiva, con participación de artistas, curadores, funcionarios del Ministerio de Cultura y un público interesado.
Manual de Campo para Reconocer a la Policía del Arte
Estaba por terminar este manual cuando apareció el comentario de Alejandro Martín a mi texto sobre la policía del arte. Muy lúcidas sus reflexiones al situarnos en ese afán automático de la crítica sin goce, en el advenimiento constante de la tristeza que parece acompañar buena parte del arte colombiano. Quizás esto se deba a nuestro carácter marcadamente mortuorio, como nación signada por Caín y Abel —tal como comenzaba la exposición de Jesús Abad Colorado, El testigo. De ahí que lo lúdico, lo innecesario o lo excesivo provoquen desconfianza. La pregunta de Alejandro —“¿Qué obras de la Bienal son para percibir de cerca?”— me da pie para conectar su observación con lo siguiente.
Las críticas de la policía del arte suelen concentrarse en lo organizativo, en la especulación inagotable sobre los poderes ocultos que supuestamente mueven los hilos del campo artístico. Hablan de relaciones de poder, de intrigas políticas, de jerarquías imaginarias, de conspiraciones curatorial-financieras; pero rara vez hablan de arte. Su ruido no busca entender, sino ocupar espacio: gritan, balbucean, opinan, pero evitan detenerse. Y en esa omisión se pierde lo importante: las obras y los artistas.
Se echa de menos —aunque tal vez sea comprensible, dado el tipo de discurso— una crítica que se tome el tiempo necesario de mirar, de escuchar, de escribir. Resulta revelador que entre tantas publicaciones indignadas nadie haya dedicado con profundidad unas líneas a las apuestas creativas de artistas como Adrián Gaitán, la Fundación Amor Real, Gabriel Garzón, Mona Herbe, Johann Samboní, Alejandro Tobón, Leonel Vásquez, Vanesa Sandoval o Ana María Millán, entre muchos otros. La retroalimentación entre pares, la lectura atenta de las obras, el análisis del gesto y la forma, parecen haber sido reemplazados por el comentario instantáneo y la denuncia automática.
No se trata de pedir condescendencia, sino de reclamar profundidad. Porque una crítica que no se detiene en las obras termina hablando de sí misma: de su vanidad, de su necesidad de figurar, de su fascinación con el poder que dice rechazar. Fantasea con el capitalismo tardío, con la hegemonía curatorial, con la supuesta manipulación de los públicos, mientras ignora el trabajo silencioso de quienes realmente sostienen el sentido de una bienal: los artistas.
De ese paisaje desolador y sin destino nace este pequeño manual para reconocer a los patrulleros del arte.1. El policía del arte se parece al tío fracasado
Da cátedra sobre cómo debería funcionar la economía mundial mientras departe con otros desocupados en la tienda de la esquina. No ha producido nada, pero posee una teoría infalible para todo. Así también el policía del arte: no escribe sobre obras ni artistas, pero explica cómo debería organizarse una exposición, distribuirse el presupuesto o redactarse un catálogo. Habla como si el arte fuera un sistema mal administrado que solo él sabría corregir.2. Vive en una alodoxia emocional
Sufre una distorsión crónica de la realidad: cree que todo evento al que no lo invitan es producto de una conspiración. Si no lo llaman, es porque el sistema le teme; si no recibe una mención, es porque la institución lo silencia. Para él, el arte no se hace en talleres, laboratorios o museos, sino en los pasillos de la diplomacia cultural.Como diría Bourdieu, es un sujeto atrapado entre la alodoxia —malentender todo signo de reconocimiento— y la doxosofía —creer saberlo todo sobre un campo que solo conoce desde el resentimiento. El policía del arte es, pues, un diletante que se siente excluido de un mundo que nunca lo tuvo en lista.
3. Condena las selfies, pero vive en Instagram
A la vez que deplora la banalización de la mirada mediante el gesto automático de la selfie, publica historias borrosas en Instagram con etiquetas genéricas. Su doxosofía desaparece en menos de 24 horas.4. En lugar de la pluma, empuña el bolillo
Sus creencias son como sus historias de Instagram: breves, confusas y sin archivo. No logra articular más de dos ideas seguidas sin que se le enrede el entendimiento o se le acabe la indignación. Por eso prefiere lo efímero: no deja huella, pero hace ruido. En vez de escribir, patrulla; en lugar de reflexionar, reacciona.5. Confunde la crítica con la cantaleta
El policía del arte no analiza: regaña. No interpela, sermonea. Heredero directo del tío fracasado, su indignación es doméstica y predecible. Donde podría haber pensamiento, hay caricatura. Su cantaleta se reduce a una sucesión de frases moralizantes dichas con aire de revelación: “¡Eso no es arte!”, “¡Así no se hace!”, “¡La masa se divierte!” En el fondo no busca comprender, sino corregir.6. Su alodoxia es enciclopédica
El policía del arte recurre automáticamente al repertorio universal del descontento: el capitalismo tardío, el extractivismo simbólico y la colonialidad del saber en un mismo párrafo de cinco renglones. Su discurso es un collage de indignaciones prêt-à-porter. Cree manejar categorías críticas, pero solo repite fórmulas aprendidas en manuales de indignación. Su discernimiento no se articula: se amontona. Por eso su cantaleta no ilumina ni incomoda; simplemente flota.7. Patrulla en grupo
El policía del arte nunca camina solo: necesita una ronda resentida que confirme sus sospechas. Patrullan por el mundo del arte intercambiando diagnósticos con los ceños fruncidos. En redes sociales avanzan en bloque, señalando y calumniando con su bolillo virtual. Su pensamiento —si así puede llamarse— es colectivo, pero no por colaboración, sino por contagio. De ahí su poder para dañar: ninguna patrulla sale a rondar sin dejar caídos.Podría ser un decálogo, pero con esto basta para reconocerlos. No sobra recordar que parte de esta patrulla se dedica a formar a jóvenes artistas, y que esa formación, desde el inicio, subjetiviza el resentimiento y la exclusión antes de que siquiera comience el juego. De algún modo, la patrulla hereda a los más jóvenes su propia frustración, y ese legado se ha vuelto un síntoma persistente de nuestro pequeño campo artístico: la falta de solidaridad.
-
Cuando dice “la Bienal desafía las jerarquías tradicionales de la contemplación y convierte la recepción estética en una experiencia compartida”, pensé que estaba hablando de otra Bienal, no de esta. Especialmente por los lugares donde se llevó a cabo, en el centro, y en barrios del norte…
Y pareciera también que pretende desmontar cualquier crítica posible a su argumento, calificándolo de “elitista” y policial.
Pienso que no es suficiente darse golpes de pecho abriendo y cerrando el texto con cifras enmarcadas en “logros” cuantificables. Y sin duda que sí hay una crítica posible frente a audiencias pseudo participativas que se acercan a la obra para una selfie… el dispositivo también obstaculiza y pone el cuerpo en un lugar como en diferido, aplaza, distancia. En lugar de una distribución de lo sensible lo veo más como una fetichización de lo sensible.
La bienal no “desafía las jerarquías tradicionales”, por el contrario, eleva cifras de público sin abrir ninguna pregunta sobre el lugar como “consumidor” de la audiencia, ni las formas de ver. La institución se mantiene como proveedora de objetos de consumo, y la audiencia como consumidores.
Lo percibo un poco como un texto arrodillado a la institución, pero encubierto en una celebración por una “democratización estética” que nunca llegó.
Otra muestra más de cómo el capital y las instituciones se han apropiado hasta del discurso emancipatorio.
Señor, si desea hacer una crítica decente, al menos infórmese. Tal vez no se trate simplemente de desinformación, sino de algo más profundo: un cierto desprecio por lo que la Bienal hace en los barrios, en las localidades de Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Engativá, Teusaquillo o Usaquén.
Ese desprecio se debe, seguramente, a que lo que allí ocurre no encaja en el circuito al que se reduce su imaginación, porque está hecho por amas de casa, trabajadores, pensionados, niñas y jóvenes que participan, crean y transforman. Es probable que tampoco haya pasado por el Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios, porque sus comentarios —tan previsibles— ya estaban listos antes de ver o saber nada.
Y bueno, lo de la “fetichización”, es el mal de ojo que padecen los que leyeron resúmenes de teoría crítica.
Siga patrullando. Va por buen camino. -
Crítica con Cortes
Rubiano asume, frente a las críticas dirigidas a BOG25, una defensa institucional que busca desacreditarlas al presentarlas como ejercicios de vigilancia moral o expresiones de resentimiento, reunidas bajo la noción irónica de una “policía del arte”. La paradoja es evidente: en su intento por denunciar la supuesta función policial de los críticos, Rubiano reproduce él mismo un gesto policial, al delimitar quiénes pueden hablar legítimamente sobre arte y quiénes deben ser desautorizados o ridiculizados.
Sin embargo, en Jacques Rancière, el concepto de “lo policial” —del cual Rubiano parece tomar prestado el término— no remite literalmente a una fuerza represiva, sino a una manera de distribuir los cuerpos en el espacio, de determinar los lugares y las funciones de cada uno (El desacuerdo, 1996). Lo policial, en este sentido, es el orden que regula lo visible y lo decible, aquello que establece qué cuenta como arte, quién puede producirlo, quién puede hablar sobre él y quién debe callar.Por oposición, lo político aparece cuando ese reparto de lo sensible se interrumpe: cuando una voz que no debía hablar, habla; cuando un cuerpo que debía permanecer invisible, aparece. Esta distinción resulta crucial para comprender la ambigüedad del texto de Rubiano, pues, en lugar de abrir el espacio de lo político, su Manual consolida un reparto policial del discurso artístico, donde el curador, desde su rol institucional, se erige en árbitro de lo que debe o no ser considerado crítica válida.
Más aún, el uso del término “policía” en un espacio de discusión pública sobre arte no es inocente. En una ciudad como Bogotá, donde la figura policial está marcada por una historia reciente de violencia estatal —baste recordar el asesinato de Dylan Cruz, a pocas cuadras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la sede principal de la Bienal—, la elección de esa palabra adquiere un peso político y ético ineludible. Invocar la imagen del policía para hablar del disenso en el arte, sobre todo desde un cargo público financiado por recursos distritales, implica desconocer las heridas sociales que esa figura encarna. El gesto de Rubiano, más que metafórico, se revela como una forma de insensibilidad institucional: trivializa la memoria del conflicto urbano y convierte en caricatura lo que, en el contexto bogotano, sigue siendo una experiencia concreta de represión.
El Manual de campo despliega además una estrategia de descalificación mediante el humor, visible en la construcción de la figura del “tío fracasado”. Esta caricatura, presentada como emblema del crítico resentido, masculiniza la crítica al reducirla a una patología emocional y ridiculizarla bajo los códigos de la burla viril. Llamarlo “tío”, y no “padre”, sugiere una autoridad disminuida, una masculinidad impotente o desvinculada de la genealogía, como si el crítico —ese supuesto “tío”— careciera de descendencia simbólica, de legitimidad o de poder de engendrar ideas. De este modo, Rubiano transforma la crítica en un asunto de virilidad, desplazando el debate del campo de las ideas al terreno de las jerarquías afectivas y de género.
En este marco, la noción misma de un “manual” refuerza la dimensión disciplinaria del texto. No se trata de un llamado al diálogo, sino de una cartografía del enemigo, un intento por etiquetar, aislar y clasificar las voces disidentes. En su pretensión de desenmascarar a la “policía del arte”, el texto termina por operar como un dispositivo policial: prescribe comportamientos, dicta modos de ser espectador y reinstala el orden del consenso bajo el disfraz de la ironía. Más que una defensa del arte o de la crítica, el Manual se revela como un ejercicio de poder institucional, donde la sátira encubre la reafirmación de un campo curatorial cerrado sobre sí mismo, impermeable al conflicto y a la posibilidad política del disenso.
Gracias por el resumen de Rancière y por las luces que da entre tío y padre. Es verdaderamente genial.
La Promesa y la Selfie: capital simbólico y nuevas jerarquías en la era del arte masivo de la BOG25
La selfie frente a la obra no es el fin del arte, sino su nueva misa laica: una coreografía donde la mirada colectiva sigue ordenando el mundo, solo que ahora lo hace bajo la luz del algoritmo. En ese gesto aparentemente banal se condensa el pulso de la Bienal BOG25: la emoción de saberse parte del espectáculo, el deseo de dejar huella en el espacio simbólico del arte contemporáneo. Más que una frivolidad, la selfie se convierte en un ritual de pertenencia, una forma de expresar capital simbólico frente a otros.
El neón, la monumentalidad, los artilugios electrónicos y las interacciones mediadas por redes sociales han tenido gran relevancia en los últimos días en el campo artístico colombiano. La atención masiva y la espectacularización de la Bienal BOG25 han sido ejes transversales en los textos planteados desde la institucionalidad y la crítica especializada; los cuales se han batido entre la defensa y el ataque hacia la propuesta de Ensayos de la Felicidad.
Parte de la crítica argumenta la mercantilización, la banalización, la pérdida de autonomía del campo e incluso una transformación estructural del curador y sus criterios de legitimidad, desplazándose desde la autoridad crítica basada en el conocimiento y la investigación hacia una autoridad sustentada en la visibilidad mediática y el capital de atención, un curador similar a un influencer.
La crítica que denuncia la banalización del arte en la era de la imagen parece en realidad sostener una defensa del régimen tradicional de contemplación, aquel que presupone distancia, silencio y decoro frente a la obra. Como sugiere Jorge Sanguino en ¿Desde hace cuánto te gusta el arte?: del espectador contemplativo al espectador re-creado, el desplazamiento hacia formas de experiencia más inmediatas y participativas ha sido leído como una pérdida: “En algunos casos, los artistas han añadido tantos elementos a sus instalaciones que rompen la unidad de la obra, impidiendo que funcione o sea interpretada correctamente”. Detrás de esa preocupación subyace el anhelo por una pureza del gusto que el arte contemporáneo ya no puede —ni pretende— recuperar. Lo que en el pasado se entendía como la contemplación desinteresada del arte, hoy se percibe como una forma de distinción social en crisis. Así, la crítica a la espectacularización o al carácter “instagramable” de las obras no solo apunta al riesgo de trivialización —“la anulación del contexto histórico en favor del gesto rápido y divertido, capaz de producir seguidores”—, sino también a la defensa de una autoridad simbólica amenazada: la del espectador cultivado, legitimado por el saber y la distancia. Frente a ello, las prácticas contemporáneas, al incorporar la mirada activa del público, desestabilizan esas jerarquías y revelan que la supuesta banalización es, en realidad, un síntoma del reacomodo del campo y de sus formas de consagración.
Por otra parte, aquellos involucrados con la planeación curatorial sostienen que la Bienal BOG25 representa una ruptura con las jerarquías tradicionales del campo artístico, al desplazar la lógica elitista del “gusto puro” y promover una democratización de la experiencia estética, donde la participación masiva del público no banaliza el arte, sino que redistribuye la sensibilidad y redefine la legitimidad del gusto.
Precisamente por un interés sobre esa controversia, este texto propone, a través del análisis y sobre todo de la visita a una de las curadurías de la Bienal —La Promesa—, dar respuesta a la pregunta: ¿Qué formas de relación emocional y simbólica se materializan tanto en el consumo cultural como en las propuestas de la Bienal BOG25, particularmente en La Promesa?
En el Museo de Artes Visuales (MAV) de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se alza una de las líneas curatoriales denominadas La Promesa. Según su curador, Elkin Rubiano, esta curaduría expresa cómo las promesas de felicidad a veces se cumplen o se frustran. Para materializarlo, reúne tres artistas y tres obras monumentales: Mona Herbe, Johan Samboní y Adrián Gaitán.
Si bien la afluencia en la Tadeo no alcanza la magnitud de los cerca de 8.000 visitantes diarios del Palacio de San Francisco —donde el fenómeno de la selfie y el espectáculo alcanza su punto más álgido—, La Promesa permite observar de manera más concentrada y reflexiva los mismos procesos simbólicos: la búsqueda de reconocimiento, la negociación entre lo popular y lo institucional, y la performatividad del gusto en un espacio más íntimo. Por eso, su elección como caso de estudio no se debe a la cantidad de público, sino a su densidad representacional, donde confluyen las tensiones del campo artístico contemporáneo.
Para ingresar al MAV hay que pasar por un vestíbulo y unas escaleras, una vez adentro el espectador se encuentra con la primera de estas grandes obras, Techos y Lámparas de Johan Samobiní. Se trata de una instalación sonora compuesta por gorras o cachuchas (tipo NEW ERA) de gran tamaño que cuelgan del techo, fabricadas en zinc, con varillas, bafles y luces led. Estas esculturas sonoras, como las denominan las cédulas curatoriales, son acompañadas de un mural realizado con vinilo y areosol con siluetas humanas aparentemente de miembros de pandillas de Cali, además hay un texto iluminado en led que dice “Vamos a ser tan lámparas que cuando cerrés los ojos nos seguirás viendo”

La materialidad y los artefactos de las esculturas remiten a los barrios populares, desde el uso del zinc y la varilla para articularse con el oficio de maestro de construcción, hasta su imaginería americana de equipos de futbol y de los Looney Tunes o las intervenciones con aerosol que remiten al mundo urbano y del hip hop. La obra, por lo tanto, alude a la apropiación y a la autorrepresentación a través de símbolos importados por parte de identidades populares y urbanas de los jóvenes de Cali y otras ciudades de Colombia.
Los públicos de la obra son de una gran diversidad cultural y etaria, lo que llama la atención es que la mayoría interactúan con ciertas recurrencias con la obra. Fotografías de la obra, selfies, escucha de las piezas musicales que remiten a las problemáticas urbanas, pero sobre todo el reconocimiento de la palabra “techo” para referirse a la gorra y como estos y sus imágenes han sido apropiados y resignificados por una población urbana y popular. Es decir, existe un reconocimiento de los códigos propuestos por el artista.
La segunda obra con la que los públicos se encuentran es The Game Never Ends de Adrián Gaitán. Se trata de una instalación inmersiva construida como arquitectura efímera y vernacular, con vitrinas y lo que la cédula denomina como ambientación simbólica. Es esencialmente un museo dentro de otro museo, un Wunderkammer que en su centro tiene una pirámide vitrina inspirada en la proyección televisiva de la cancha de tenis y a la iconografía del billete de dolar. Lo más interesante es que propone entretejer o tensionar a través de imágenes y objetos de deportes del norte global y de herramientas populares, un enfrentamiento entre capital simbólico y capital afectivo.

Además a los costados de la estructura se encuentran cuatro nichos o vitrinas que dentro tienen objetos que a través de un ensamblaje de materialidades diversas remiten a símbolos relacionados con la riqueza y el poder. La figura del poporo quimbaya especialmente hace evidente la discusión con el Museo del Oro tanto en discurso como en museografía, por lo que estas imágenes de deporte, poder o riqueza son reformados y hacen evidente la tensión entre memoria, valor y representación.

La última de las obras de la curaduría se encuentra en el otro extremo de la sala, se trata de Futuro Perfecto de Mona Herbe. Esta última obra es también monumental e inmersiva, realizada con materiales reciclados, pan, tierra, empaques, croché, sal, tapas y textiles impresos que ensamblan una espiral laberíntica multimedial diseñada para ser recorrida por el público que en su centro se encuentra con una recreación de la balsa muisca con pan, mientras todo reposa sobre tierra negra. La obra usa su materialidad y simbolismo para remitir al público a una metáfora sobra la promesa incumplida del capitalismo y de los Estados neoliberales.

La obra por tanto explora el mito de El Dorado como promesa y utopía fallida, pero también como relato fundacional del extractivismo en tierras americanas. Conviven entonces en las materialidades precarias, modestas y cotidianas junto con la imagen de la riqueza como forma de articulación que critica el despojo, la acumulación y el desplazamiento.
A diferencia de la obra de Gaitán los públicos denotan un disfrute más evidente de esta instalación. Su invitación de recorrido, los simbólos y materiales referentes al mito del dorado y a la modestía configuran un discurso que los públicos parecen comprender de una manera más sencilla. Las risas, las fotografías y las discusiones sobre la experiencia sensorial en la obra denotan una mayor conexión.
Las piezas más fotografiadas en esta curaduría —Techos y Lámparas y Futuro Perfecto— así como sus contrapartes masivas en el Palacio de San Francisco se convirtieron en verdaderos altares de la nueva misa visual. Allí, el gesto de tomarse una selfie no responde a la banalidad ni a la simple obediencia al algoritmo: es una forma ritualizada de presencia. Cada fotografía funciona como una ofrenda simbólica, una inscripción en el campo del arte donde los públicos reafirman su pertenencia y su mirada. Lejos de un consumo acrítico, las observaciones en sala muestran que muchos visitantes reconocen los códigos materiales y discursivos de las obras, los interpretan desde su experiencia y los ponen en diálogo con su propio mundo. La selfie, en ese sentido, no trivializa la obra, sino que la reinterpreta; transforma la contemplación en un acto performativo de lectura, donde el capital simbólico se expresa a través del cuerpo, la emoción y el deseo de significar.
A través del recorrido por la curaduría y de la observación de las recurrencias en narrativas y en comportamientos por parte del público se hacen evidentes las relaciones emocionales y simbólicas que propone la curaduría pero que también se materializan en las personas que asisten a la muestra.
Las declaraciones de la crítica sobre una mercantilización, una heteronomía controladora o una trivialización del curador que se transforma en un supuesto influencer se desploman con un análisis superficial de la propuesta de La Promesa. El correcto ensamblaje de tres obras monumentales que hacen emerger precisamente esas tensiones entre identidades locales e intereses y narrativas provenientes del norte global sacude con facilidad una crítica hacia un aparente discurso efectista en búsqueda de likes y atención masiva únicamente.
Si bien el involucramiento de actores ajenos al campo puede generar una cierta heteronomía, la emisión de juicios hacia la trivialización o la aspiración a hacerse viral puede leerse como lo que Bourdieu denomina alodoxia: la interpretación errónea de categorías —en este caso, lo colonial o lo mercantil— que reproduce una dominación simbólica sobre quienes pueden o no consumir ciertos productos culturales.
A pesar de que el campo artístico colombiano se encuentre históricamente vinculado con relatos políticos sobre justicia o redistribución, las declaraciones sobre la interacción masiva del público con la BOG25 y su aparente banalización revelan no sólo dominación, sino violencia simbólica sobre aquellos que no internalizan las competencias culturales apropiadas. La élite del campo artístico parece preferir imponer sus criterios sobre cómo se interactúa, consume y establece el gusto; olvidando que el consumo y las prácticas culturales son estéticas contingentes, y que la naturalización de estas reproduce relaciones de poder decimonónicas.
No obstante, si bien la curaduría y la interacción de los públicos revelan propuestas críticas y una aspiración hacia una redistribución de lo sensible, la oposición entre “distancia” (elitista) y “proximidad” (popular) simplifica la complejidad de las prácticas de recepción. Aquí es útil Claudio Benzecry: su etnografía de los fanáticos de la ópera en Buenos Aires muestra que el gusto popular también puede ser altamente jerárquico y ritualizado. Los “fans” no niegan la distancia, sino que la recrean desde su propia gramática emocional y corporal. Siguiendo a Benzecry, habría que preguntarse qué tipo de capital se pone en juego en esas multitudes.
Las recurrencias en los comportamientos de los públicos en lo que aparenta ser un torbellino luminoso de la Bienal, entre pantallas y cuerpos que se reflejan unos a otros, no diluyen la diferencia: la reinventan. Más allá del gesto democratizador o del mercado que todo lo captura, emerge una nueva forma de distinción, más efímera pero igualmente jerárquica. Como advirtió Bourdieu, el gusto sigue siendo una forma de decir quién se es —y quién no—, solo que ahora la legitimidad se juega en la superficie del espejo digital.
Los visitantes que posan frente a las obras, que fijan su presencia en la promesa de una imagen compartida, no banalizan la experiencia: la ritualizan. Convierten el consumo cultural en una gramática emocional, en una ofrenda pública de capital simbólico. Tal como sugiere Benzecry, el fervor estético no desaparece en la masificación; se transforma en devoción, en gesto repetido que reafirma pertenencias.
Publicado: 20 de octubre de 2025
Sobre la ciudad de las sombras. Dos curadurías independientes en BOG25

La estación Las Aguas de TransMilenio sirve de separador entre dos exposiciones: del lado oriental, La ciudad de los espectros: Bogotá ante el tiempo, curaduría de Julián Serna; y del otro, OVNI – Objetos Visibles No Identificados, de Ana María Cifuentes. Ambas hacen parte de la convocatoria de curadurías independientes de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25.
La pregunta que surge al recorrerlas es qué tan felices se sienten los curadores independientes respecto de su participación en la Bienal: ¿existe realmente articulación, diálogo, vasos comunicantes? ¿O la relación se asemeja a la de una familia en la que algunas obras resultaron mejor “alimentadas” que otras, en términos de presupuesto, recursos, apoyo institucional y condiciones de visibilidad previstas desde las mediaciones pedagógicas?
Si BOG25 adquiriera forma humana, ¿qué tipo de cuerpo encarnaría? ¿Qué obras y artistas ocuparían los órganos más visibles y cuáles quedarían en las zonas que, socialmente, deben permanecer ocultas o menos expuestas? Sea cual sea el cuerpo resultante de esta especulación argumentativa, lo cierto es que ambas curadurías reúnen artistas y obras que dialogan con la ciudad desde una “cierta mirada” que caracteriza o suele reconocerse como parte del arte que circula en Bogotá. Me refiero a que los artistas que participan, por años, han mirado la ciudad además de habitarla; en esa medida, las obras no “aterrizan” en Bogotá en calidad de turistas. Por el contrario, aportan signos de residencia respecto de las lógicas de habitar Bogotá.
En La ciudad de los espectros: Bogotá ante el tiempo, por ejemplo, la obra de Jonathan Chaparro, del Colectivo Tráiler, de François Bucher o de cualquiera de los artistas participantes, se plantea una pregunta sobre la diferencia radical entre la idea o imagen de ciudad que proponen los curadores independientes y la que sostienen los curadores oficiales al representar una ciudad como Bogotá. Como señala su texto curatorial, “esta exposición se plantea como una reflexión sobre la relación entre la ciudad y el tiempo, basada en un recorrido por las formas en que, durante las dos últimas décadas, las artes visuales han registrado las transformaciones urbanas desde la noción del espectro.” En ese sentido, el encuentro con los espectros exige tiempo: son obras y artistas que han requerido un tipo de atención y de observación especial, hasta alcanzar este encuentro. Desde ahí, cada obra responde de forma particular a esa invitación retrospectiva y prospectiva de la curaduría, al tiempo que comparte una experiencia desilusionada, pero comprometida con la ciudad.
El espectro, en estas obras, aparece como una huella en la memoria que obliga a no estar del todo feliz, a caminar con cuidado, a disfrutar de una belleza que surge entre las grietas de los andenes o de las alcantarillas a las que se les ha robado la tapa para venderla dentro de la economía de la subsistencia en medio de la precariedad. Una ciudad en la que los proyectos de desarrollo se sirven de cuadras enteras de casas familiares como si fueran postres en el menú de una cafetería de barrio; una ciudad en la que todo está “en proyecto”. En ese sentido, el espectro no remite a un pasado que se resiste a irse, sino a un futuro que se percibe complejo, una ilusión convertida en maqueta de corte láser: bonita, pero imposible de habitar.
Del otro lado de la estación de Las Aguas se llega a la Alianza Francesa, donde se ubica el espacio asignado a la BOG25. La primera reacción es pensar que en este hall —que en realidad pertenece a la cafetería— intentaron acomodar, como mejor pudieron, las obras, aunque resulta evidente que necesitaban un lugar más adecuado. Ahí vuelve la pregunta por el cuerpo y por el tipo de órgano o parte que representa esta curaduría, que propone una mirada sobre una Bogotá recorrida a pie, observada desde la ventana de un TransMilenio a veinte kilómetros por hora o experimentada en medio del trancón.
En ese recorrido aparecen las distintas formas de OVNI: Objetos Visibles No Identificados. Los artistas que participan en esta muestra integran, en su mayoría, colectivos, lo cual resulta aún más interesante: Colectivo Bricolaje, Colectivo Cambalache, Colectivo Instituto Bogotano de Corte en colaboración con Konvertible, y el colectivo de colectivos conformado por Cositas bien nais (Luisa González y Santiago Hurtado) + rainbowslash2009 (Catalina Moreno y Samuel Galeano) + trabajajajar (Daniel Vallejo y Juliana Villabona).
Entre los materiales de las obras hay inflables, monumentos blandos cubiertos de gelatina de pata, video, fotografía, cerámica y el diorama sicalíptico de Leonel Castañeda Galeano. Es en esta obra, con la advertencia “para mayores de 18 años”, donde la curaduría materializa su sospecha: “una inquietud sobre el carácter liminal del arte en el espacio público, que habita los bordes entre lo cotidiano y lo extraordinario, lo permitido y lo disruptivo, lo visible y lo inadvertido.” ¿Cómo juntar prácticas y reflexiones tan distantes como las del Instituto Bogotano de Corte y las de Leonel Castañeda? La respuesta excede las obras y remite más bien al tipo de relación con la ciudad, con los pulgueros, con el intercambio de imágenes y objetos por fuera de los circuitos del arte; por fuera de la norma o, mejor, por debajo y a través de ella. Las formas de rebusque y subsistencia que producen quienes organizan en sus chazas los objetos que venden informalmente, aparecen aquí como una clave del tipo de experiencia que las antecede. Es precisamente una ciudad en la que lo no identificado refiere también a las personas, a las formas de habitar y ser parte de un lugar donde lo reconocido es desafortunadamente: un privilegio de la minoría.
Cuando se lee en el sitio web de la Alcaldía la información sobre las curadurías independientes, resaltan algunas frases compuestas con adjetivos complejos: “sensible y plural”, “vista desde sus márgenes, fisuras y potencias”, “polifónico ensayo curatorial”, o aquella que afirma que “lo urbano no es un fondo neutro, sino un territorio en disputa, memoria, deseo y transformación”. En ese mismo registro se lee: “En sus diferencias, comparten una misma intuición: que el arte, cuando nace del cruce entre lo sensible, lo político y lo comunitario, puede abrir umbrales de percepción para imaginar, en medio del caos urbano, otras formas de vida.” Y entonces, se entiende la importancia delegada a esta convocatoria: los efectos y los significados que se les atribuyeron debían encarnar la polifonía, revelar las fisuras, la pluralidad o la ausencia de neutralidad del espacio urbano. Lo cual implicaría, volviendo a la pregunta por el tipo de cuerpo que conforma BOG25, que las curadurías independientes son —o deberían ser— el corazón de la Bienal, o mejor, el rostro que la selfie institucional atesore como evidencia de esta primera versión. Sin embargo, algo parece no encajar con su importancia, y esto tiene que ver con el tipo de espacio asignado. Aun en mejores condiciones, las obras en el Colombo se sienten apretadas, demasiado cerca unas de otras, con estrechas posibilidades de recorrido si se tiene en cuenta el interés multitudinario que le interesa a los organizadores de la Bienal. En OVNI, el espacio, además de inadecuado para las obras de la curaduría, resulta insuficiente. Por eso terminar preguntando ¿Cuál fue el criterio de selección de estos espacios?
Publicado: 21 de octubre de 2025
Más allá de las cifras: mediaciones y fricciones en la Bienal de Bogotá

En un primer texto sobre la Bienal de Bogotá señalamos que, durante casi dos décadas, la visibilidad del arte en la ciudad se articuló a partir de dos plataformas: ARTBO y el Premio Luis Caballero. La primera activó mercado e internacionalización; el segundo impulsó la comisión de obra y el debate local. También señalamos cómo la contracción global del mercado del arte y el desgaste del modelo ferial tras la pandemia abrieron un vacío que la Bienal vino a llenar con recursos públicos inéditos y con la intención de posicionarse como contrapeso al efecto mediático de una feria de arte.
Este segundo texto analiza cómo #BOG25 fue concebida no solo como un evento de gran escala, sino como una experiencia pensada para públicos amplios y diversos, con trayectorias e intereses distintos. Es decir, la diferencia clave no estuvo solo en el presupuesto, sino en la manera de entender la comunicación como mediación –no como simple divulgación– y en diseñar recorridos que distribuyeron formas de atención y modos de recepción de las obras. Esa apuesta propició una participación más diversa, así como nuevas formas de mediación desde los distintos públicos, cuyas apropiaciones y registros también participaron en la construcción de sentido del evento.
Además de la divulgación en grandes medios, las redes sociales de la Alcaldía y de la Secretaría de Cultura –las mismas que se usan para convocar eventos masivos como Rock al Parque o los festivales de teatro– difundieron de modo sostenido información clara, datos prácticos y respuestas a preguntas básicas sobre horarios y rutas. El llamado dejó de estar dirigido exclusivamente al sector artístico y se abrió a las distintas audiencias a las que habitualmente se convoca mediante redes sociales y que suman más de medio millón de seguidores. Se trataba, además, de un evento público y gratuito, lo cual redujo barreras de entrada y favoreció una participación más diversa.
A esta estrategia se sumó la mediación en primera persona de funcionarios públicos y miembros del Comité Curatorial. El alcalde de Bogotá, el Secretario de Cultura y los curadores María Wills y Elkin Rubiano aparecieron en distintos videos invitando a recorrer la Bienal, subrayando su carácter gratuito, señalando obras y sugiriendo posibles itinerarios. En el caso de Rubiano, esa presencia fue más allá del anuncio: publicó cápsulas comentando piezas y decisiones curatoriales y llegó a responder críticas y preguntas en los comentarios, asumiendo un rol de mediador visible entre institución y públicos. Algunas de estas intervenciones, así como ciertas respuestas posteriores a la crítica, conforman ya un pequeño archivo de escenas que será retomado en una próxima entrega.
La elección del Palacio de San Francisco fue clave. Su arquitectura patrimonial no solo organizó la circulación del público, sino que matizó la lectura de las obras, en especial de las piezas de gran formato, que se volvieron un imán para visitar la Bienal. El cubo con la bandera de John Gerrard concentró buena parte de esa atención: su presencia tensó la arquitectura del edificio y su disposición en el espacio facilitó que el público se la apropiara, tanto en el plano simbólico como en el mediático.
La afluencia de visitantes no se agotó en la sede de mayor visibilidad. La Bienal propuso un recorrido central por el eje ambiental que conectó el Colombo Americano, la Alianza Francesa, la Cinemateca y la Tadeo Lozano, donde se presentaron curadurías con afluencias distintas y tiempos de visita más lentos. Igualmente, en otros sectores de la ciudad se dieron exposiciones, talleres e intervenciones barriales. Esa diferencia amplió los modos de estar. Mientras el Palacio ofreció exposición y altos índices de visitantes (1), estos nodos favorecieron una recepción pausada, sin la presión del flujo masivo.
Pero más allá de la estrategia institucional, la circulación de contenidos se amplificó con los videos y registros producidos por visitantes jóvenes, influencers y creadores de contenido en plataformas como TikTok e Instagram. Estos formatos –más informales, fragmentarios y espontáneos– funcionaron como formas paralelas de mediación que resignificaron la experiencia de la Bienal desde una perspectiva más personal. En muchos casos, esos registros priorizaron aspectos visuales, llamativos o espectaculares, pero también permitieron que públicos ajenos al circuito del arte accedieran a las obras desde otras lógicas narrativas.

Las selfies, los recorridos comentados, los clips de video, no solo documentaron visitas, generaron relatos personales que circularon con intensidad, contribuyendo a que el evento fuera apropiado simbólicamente desde múltiples lugares. Esta dinámica plantea un giro relevante –aunque no del todo nuevo– que solo a partir de esta bienal alcanza una alta visibilidad en nuestro medio: los públicos ya no son solo destinatarios pasivos a los que se convoca, sino mediadores activos que traducen, seleccionan, editan y redistribuyen las obras desde sus propias perspectivas. Su participación no se limita a asistir; extienden la experiencia en red, la transforman en relato y, en algunos casos, en capital simbólico (3). Al actuar como curadores espontáneos de sus recorridos, estos visitantes contribuyen a la visibilidad del evento, pero también lo redefinen. Estas dimensiones merecen un desarrollo propio a partir de escenas concretas que dejó la Bienal: recorridos paralelos, lecturas y comentarios en redes, usos imprevistos de las obras y conflictos de interpretación. Algunas de esas escenas serán el eje de una próxima entrega.
Las disputas en torno a lo público no se resuelven únicamente con cifras de asistencia. Como ha mostrado la historia reciente de la crítica online, las mediaciones autónomas, las narrativas informales o los archivos espontáneos pueden producir sentidos que escapan –y a menudo cuestionan– las estrategias de visibilidad oficial. Más que celebrar la apertura como un fin en sí mismo, se trata de asumir las fricciones que esta genera: entre visibilidad y crítica, entre inclusión y profundidad, entre presencia extendida y densidad discursiva.
Entendida así, la comunicación como servicio público no es una estrategia neutral. Es un terreno de disputa que, al abrirse, permite que múltiples actores intervengan desde sus propias lógicas y afectividades. Sostener esa apertura implica reconocer la heterogeneidad del campo artístico y urbano, y asumir que los consensos culturales no se producen sin disenso.
La promesa de una bienal ciudadana no debería medirse únicamente por su cobertura ni por su impacto en redes. Su potencia reside en lo que logra activar: formas de mediación no previstas, relatos espontáneos en circulación, la entrada de públicos no especializados al espacio expositivo y el cruce, a veces incómodo, entre personas que no leen la escena de la misma manera. En esa fricción se juega su dimensión ciudadana: no en la promesa de consenso, sino en la posibilidad de compartir el desacuerdo.
Notas
[1] Según mencionaron en entrevistas en Arteria y esferapublica el codirector Diego Garzón y el curador Elkin Rubiano, entre tres mil y ocho mil personas pasaron al día por el Palacio de San Francisco.
[2] Aquí surge un riesgo importante: tomar los indicadores de asistencia como prueba automática de descentralización sin considerar que entre públicos diversos existen diferencias en acceso, visibilidad y apropiación crítica.
(3) En su texto «¿Desde hace cuánto te gusta el arte? Del espectador contemplativo al espectador recreado», Jorge Sanguino propone un «espectador-curador-influencer, quien decide qué obras pueden circular en el espacio físico y cuáles poseen los atributos necesarios para hacerlo dentro de las redes sociales, que se han convertido en la instancia privilegiada de producción de beneficios simbólicos».
Pensar la escena es un proyecto de esferapública que reflexiona sobre situaciones y casos de la escena del arte local.
En la pasada entrega de Pensar la escena abordamos la Bienal de Bogotá como parte de una transformación en la que, con obras de gran formato e impacto visual, se logró convocar nuevos públicos que actuaron como mediadores al narrar y redistribuir su experiencia por plataformas como Instagram, TikTok y otras redes. Ese entusiasmo, sin embargo, abrió también una discusión sobre los criterios y las formas de mediación que la Bienal ponía en juego.

Este tercer y último texto reconstruye en seis escenas cómo se transformó la discusión en esferapública en torno a la Bienal BOG25: del espectador recreado a la «policía del arte», pasando por defensas curatoriales, crítica de obras, estallidos en redes y cruce de memes. Así mismo, reune los textos y materiales que fueron dando forma al debate –incluidos fragmentos de video y caricaturas– para ofrecer una mirada sobre cómo se generó y se desbordó la conversación alrededor de la Bienal.
Escena 1: El espectador recreado
La primera reflexión publicada en esferapública fue «¿Desde hace cuánto te gusta el arte? Del espectador contemplativo al espectador recreado», de Jorge Sanguino. Allí se propone leer la Bienal desde su recepción, describiendo el tránsito del espectador contemplativo al espectador recreado: un público que vive la obra, la registra y la capitaliza simbólicamente con selfies, historias y publicaciones.
Esa figura —mezcla de visitante, curador improvisado e influencer ocasional— reconfigura la relación con las obras y desplaza la expectativa de contemplación silenciosa hacia un modelo de experiencia inmediata y performativa. La pregunta que emerge es inevitable: ¿qué significa mirar arte en un tiempo en que mirarse a uno mismo se volvió el gesto más automático de todos?
Escena 2: La «policía del arte» entra en escena
Elkin Rubiano, miembro del comité curatorial de la Bienal, respondió con «El elitismo cultural ingenuo (o la policía del arte)», texto que dialoga con Sanguino y con críticas en redes al carácter espectacular de algunas obras.
Rubiano cita a Kant y Bourdieu para mostrar que la idea de “estética pura” es una construcción social asociada a un privilegio de clase, donde el gusto desinteresado funciona como marcador de distinción. La categoría «policía del arte» aparece entonces para nombrar a quienes defienden ese régimen de legitimidad, incomodados con las selfies, las multitudes y las apropiaciones consideradas «impuras». El argumento sugiere que toda crítica al espectáculo responde a un gesto de distinción, desplazando así la discusión sobre las obras a la sospecha sobre quienes las interrogan.
El debate ya tenía forma: de un lado, quienes ven en la participación masiva una redistribución de lo sensible; del otro, quienes sospechan de la espectacularización.
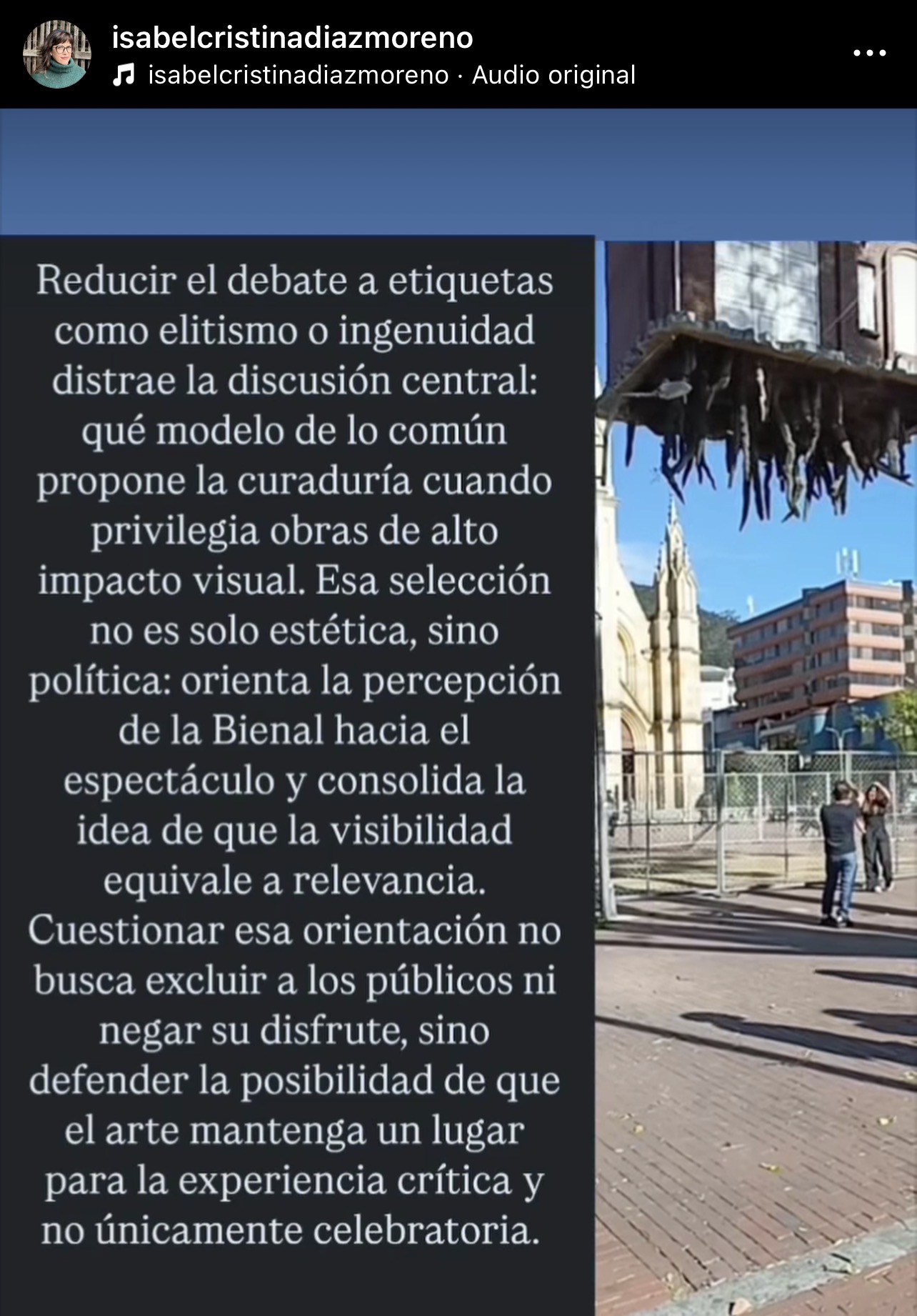
Frente a esa defensa de la Bienal como dispositivo que rompe con el elitismo del gusto puro, una intervención breve de Isabel Cristina Díaz recordó que la discusión no pasaba solo por la selfie o por el número de visitantes. Señaló que privilegiar obras de alto impacto visual no es una decisión inocente dado que orienta la percepción de la Bienal hacia el espectáculo y refuerza la ecuación visibilidad = relevancia, dejando en segundo plano otras formas de relación con la ciudad y con lo común. Su observación no negaba el goce de las multitudes ni la importancia de convocar nuevos públicos; insistía en algo más incómodo, que también ahí hay una política cultural en juego, y que el arte no tiene por qué renunciar a la experiencia crítica para ser masivo.
Escena 3: De la categoría a la caricatura
Poco después, Rubiano publicó el «Manual de Campo para identificar a la policía del arte», un texto paródico que convirtió la categoría inicial en una serie de personajes: el tío fracasado, el conspiranoico, el indignado profesional, el patrullero de redes.
Con el manual, la noción dejó de ser analítica para convertirse en caricatura. La discusión sobre obras, públicos y modos de recepción se desplazó hacia la ridiculización de la crítica, ejercida por el curador de una bienal financiada con dineros públicos.
Hasta ese momento, la discusión había tenido un ritmo pausado: comentarios extensos en el portal de esferapública, réplicas razonadas, observaciones que se iban decantando con cierta calma. Con la publicación del Manual de Campo, el tono cambió: el intercambio se comprimió al formato rápido de redes, donde la ironía viaja mejor -y se impone con más facilidad- que la argumentación. La conversación que venía sedimentándose en hilos largos pasó, de un día para otro, a la lógica breve e incisiva de Instagram.

Escena 4: «Arden las redes»
El punto álgido llegó cuando María Wills, miembro del comité curatorial, retomó la expresión «policía del arte» en una entrevista para Arte en Diálogo (Arteinformado), donde la crítica pasó a ser tratada como exceso, mientras la institución se colocó en el lugar del goce amenazado:
«Hay una policía del arte criticando la Bienal porque se ha vuelto una Bienal… un poco sensacionalista, con la gente yendo masivamente a tomarse la selfie frente a la obra de John Gerrard».
El reel publicado en Instagram desató una discusión que sumó cerca de un centenar de comentarios. Entre ellos:
— Beatriz García (@criticaimpura):
«Nada más policial que unos curadores que censuran la crítica en un evento público financiado con recursos públicos».
— María Wills (@mariawills):
«Estamos felices 
— Beatriz García (@criticaimpura):
«Ridiculizar la crítica tildándola de ‘Policía del arte’ es un intento de silenciarla. Eso también es censura, aunque venga disfrazada de goce o celebración».
— Carolina Sanín (@carolinasanip):
«A María le faltó decir que la crítica es ‘facha’, para usar otra palabra silenciadora de moda», y se dirigió a la curadora: «No, María: no somos ‘policías’ por criticar la bienal que se hace con plata pública. En cambio, con mucho mayor acierto diríamos nosotras que ustedes fungen de policías del arte»
— Camila Higuera Caldas: (@camilahigueracaldas)
«¿Esperaban que no hubiera crítica?».
Wills respondió diciendo que «la crítica estructurada» no se estaba enfocando en las obras.
Sin embargo, sí existían textos sobre obras y curadurías específicas, simplemente no formaban parte del radar institucional. En un video publicado hace un par de días, Carolina Sanín amplió sus críticas a la etiqueta de «policía del arte», a la museografía y a varias obras de la Bienal; el enlace se encuentra al final del dossier.
Escena 5: Lecturas desde las obras
Mientras la discusión en redes giraba hacia etiquetas, se publicaban en esferapública análisis de obras, curadurías y dispositivos expositivos:
«Bienal de Bogotá: De obras y fricciones en el espacio público»
Entrevistas de esferapública a Elkin Rubiano sobre obras en espacio público: transformaciones materiales, condiciones urbanas, desgaste, apropiación ciudadana y las tensiones entre obra, clima y uso.
«Sobre la ciudad de las sombras. Dos curadurías independientes en BOG25» – Isabel Cristina Díaz
Lectura situada de La ciudad de los espectros y de OVNI: tensiones entre la Bogotá imaginada desde la experiencia del habitar, las condiciones materiales de exhibición, el rebusque como lenguaje y la distancia entre el discurso institucional y los espacios realmente asignados a las curadurías independientes.
«La Promesa y la Selfie: capital simbólico…» – Francisco Cavanzo
Análisis detallado de las obras de Johan Samboní, Adrián Gaitán y Mona Herbe. La Promesa aparece como espacio donde se condensan debates sobre reconocimiento, códigos populares, rituales de presencia y nuevas jerarquías simbólicas activadas por las selfies.
Estos textos y video entrevistas desmontan la idea de que «no hubo análisis de obras». Sí la hubo, solo que no coincidía con la narrativa curatorial. Más que una ausencia, hubo un desacuerdo sobre qué debía considerarse central en la Bienal.
Escena 6: Memes, caricaturas y el giro paródico del debate
El «Manual de Campo para reconocer a la policía del arte» cambió el clima del debate. Desde una voz que formaba parte del dispositivo curatorial, la discusión dejó de ser principalmente argumentativa y comenzó a adoptar un tono de burla. Poco después, la respuesta visual apareció en el perfil de Instagram de Reemplaz0.org, donde el humor crítico de los memes devolvió la etiqueta de «policía del arte» a la propia Bienal y su equipo curatorial.

Este meme fija visualmente un problema central: la curaduría como brazo policial de la institucionalidad cultural. Condensa en una sola imagen la sospecha de control y alineamiento con la institución, y marca el tono del resto de la serie de memes sobre la Bienal.
El meme funciona como mapa irónico del conflicto: reúne en una sola escena a múltiples actores descontentos y resume la percepción de que las críticas no provienen de un grupo aislado, sino de una constelación de posiciones afectadas por el dispositivo bienal.
¿Qué significa besar una piedra que ocupa el vacío de un conquistador? ¿Qué cuerpo se convoca allí, qué historia se desestabiliza cuando el contacto sustituye la reverencia? La obra no responde; deja que la escena, y sus contradicciones, hablen por sí mismas.
Este meme desplaza la figura policial hacia las declaraciones de una curadora de la Bienal. Muestra cómo la crítica se personaliza, poniendo en cuestión no solo un evento sino un modo de ocupar el espacio institucional.
Escena final: crítica, veeduría y política cultural
Vista en conjunto, esta trama revela algo más que choques de temperamento: expone un conflicto sobre quién define el sentido de lo público en un evento financiado con recursos públicos.
La Bienal apostó por la figura del «espectador recreado», una multitud que participa, se narra y ocupa la obra. La crítica, en cambio, intentó interrogar esa economía de la experiencia y la política cultural que la sostiene. La expresión «policía del arte», al ser usada desde la curaduría como broma, desplazó ese debate y buscó fijar a la crítica como figura incómoda, excesiva e inoportuna. Ese desplazamiento no solo caricaturiza el desacuerdo, también opaca la discusión sobre cómo se administran y narran los recursos públicos
Pero detrás de esa disputa hay un principio básico: la crítica no sanciona, observa, archiva y formula preguntas incómodas.
Llamarla «policía» no la neutraliza; solo revela la tensión entre espectáculo, ciudadanía y política cultural.
Que buena parte del debate haya ocurrido en Instagram no lo hace menos relevante: allí también operan mediaciones, tensiones y formas de veeduría. En esa fricción –entre recreación y escrutinio, entre espectacularización y desacuerdo– la Bienal pone en juego algo más que su imagen: la posibilidad de que lo público sea discutido públicamente.
Archivo del debate
(Textos y materiales citados)
— De ARTBO a la Bienal de Bogotá: de la vitrina comercial al laboratorio urbano – Pensar la escena
— ¿Desde hace cuánto te gusta el arte? Del espectador contemplativo al espectador recreado – Jorge Sanguino
— El elitismo cultural ingenuo (o la policía del arte) – Elkin Rubiano
— Sobre la ciudad de las sombras. Dos curadurías independientes en BOG25 – Isabel Cristina Díaz
— La Promesa y la Selfie: capital simbólico y nuevas jerarquías en la era del arte masivo de la BOG25 – Francisco Cavanzo
— Más allá de las cifras: mediaciones y fricciones en la Bienal de Bogotá – Pensar la escena
— Bienal de Bogotá: De obras y fricciones en el espacio público
— Video de Carolina Sanín sobre la Bienal de Bogotá – Revista Cambio
***
Pensar la escena es un proyecto de esferapública que reflexiona sobre situaciones y casos de la escena del arte local.
— Video de Carolina Sanín sobre la Bienal de Bogotá – Revista Cambio





Parcialmente de acuerdo. Para Fontcuberta, esa apertura masiva, con sus selfies y registros constantes, es más ambigua: por un lado, nos incluye, pero por otro, nos atrapa en una nueva forma de dependencia visual.
Cuando todos fotografiamos una obra o un evento, una experiencia social (de la cual los museos no escapan), no siempre lo hacemos para vivirlo, sino para atestiguar que estuvimos allí. En lugar de una experiencia compartida, muchas veces se vuelve una experiencia mediatizada por la cámara. Lo que parece participación puede ser también una forma de alienación, una manera de consumir imágenes como quien colecciona trofeos digitales.
Desde la idea de ecología visual,se nos invita a mirar con más conciencia, a no confundir la cantidad de imágenes con la calidad de la mirada. Tal vez la verdadera democratización del arte no sea llenar los museos de teléfonos levantados, sino aprender a mirar de nuevo, a detenerse, a encontrar sentido más allá del reflejo propio en la pantalla.
En ese sentido, si no cultivamos una mirada crítica, la saturación puede volverse otra forma de control. No se trata de volver al silencio elitista del museo, pero tampoco de perder la experiencia estética en la avalancha de selfies.