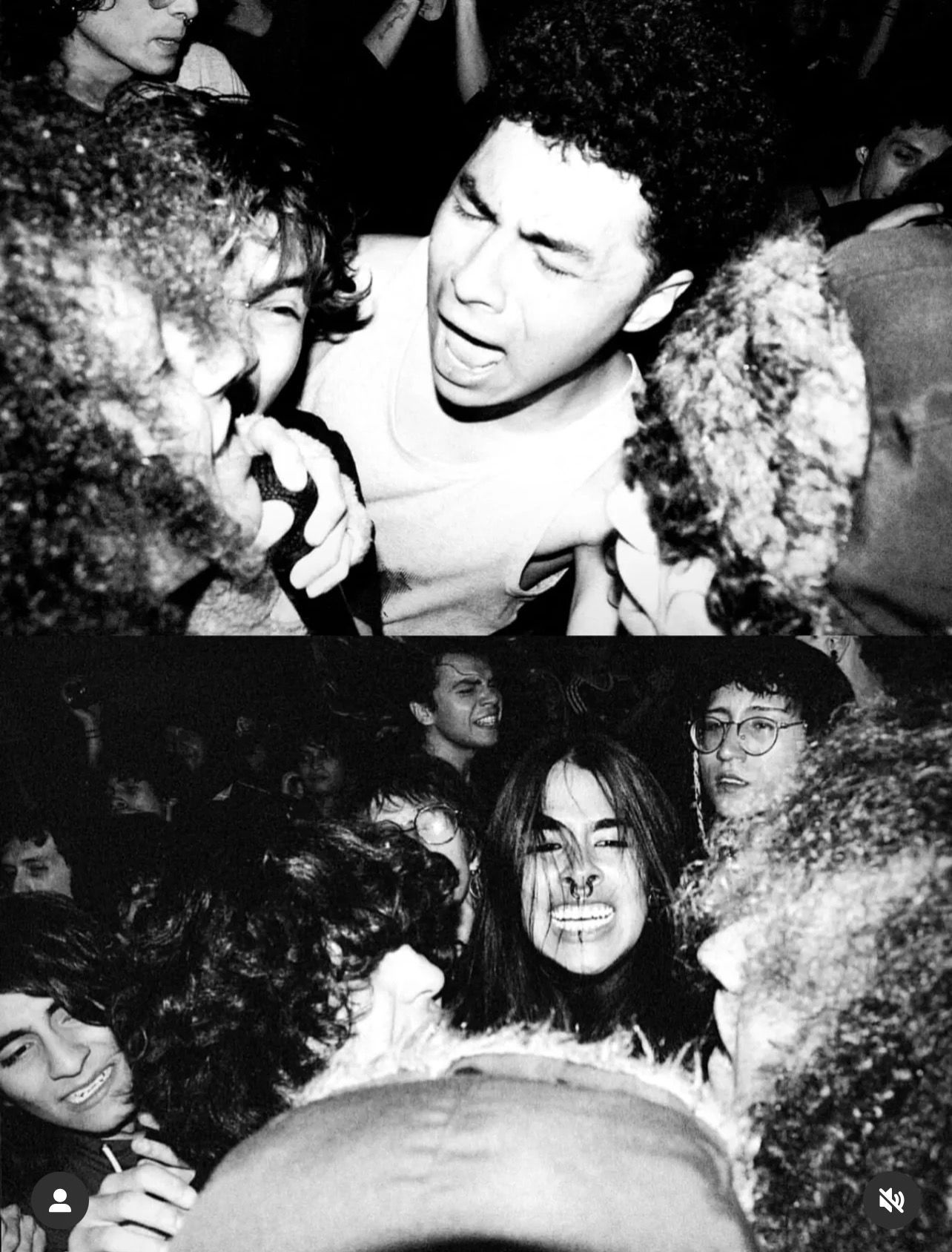De preguntarnos qué pasó con los espacios independientes pasamos a indagar qué posibilidades abre lo común. Cada vez son más los proyectos que, lejos de afirmarse en la independencia como consigna, buscan en la vida compartida un horizonte distinto. Ya no se trata solo de abrir un espacio independiente en un contexto de instituciones débiles y dispersas, sino de inventar lugares que sostengan vínculos, afectos y cuidados en medio de la precariedad.
Espacio Comunal en Odeón es quizá el caso más visible. Lo que fue un espacio de exposiciones funciona hoy como un salón comunal donde conviven huertas, cocinas, costureros, danza y talleres de memoria. Allí el arte no se separa de la vida cotidiana y termina mezclado con ella hasta volverse indistinguible. La independencia entendida como autonomía absoluta cede paso a una práctica de interdependencia que cocina, siembra y danza colectivamente. Lo común no se proclama como un eslogan y aparece como una manera de estar juntos en lo frágil.
R.A.R.O. avanza por otra ruta pero con una lógica semejante. Su modelo de residencias nómadas renuncia a tener un espacio propio y se sostiene en una red de talleres de artistas que abren sus puertas a residentes temporales. Cada taller se convierte en lugar de hospitalidad y cada tránsito en una oportunidad de encuentro. La residencia deja de ser un edificio estable y se transforma en un recorrido alimentado por la circulación y la apertura de quienes participan. La independencia ya no se entiende como propiedad sino como colaboración, y la movilidad se asume como una forma de lo común.
Un tercer caso se abre en un escenario inesperado, una infraestructura abandonada. El edificio de Telecom en pleno centro de Bogotá fue durante décadas un símbolo estatal de modernización. Tras la liquidación de la empresa en 2003 quedó convertido en monumento involuntario a la corrupción y la desidia institucional. En octubre de 2024 el proyecto NULL lo reactivó con treinta y ocho intervenciones que transformaron oficinas vacías en un caos productivo. Neones ensamblados con restos del edificio, catálogos de olores de oficina, instalaciones sonoras con cantos de aves y manuales textiles de supervivencia mostraron la ruina como territorio fértil antes que como residuo. Lo que parecía un ciclo efímero terminó siendo un inicio.
Después del cierre de NULL varios artistas instalaron allí sus talleres y desde entonces han generado una programación continua que combina laboratorios performativos, residencias, conciertos, ciclos de cine, exposiciones y hasta asesorías jurídicas para habitantes del barrio Santa Fe. Lo que comenzó como muestra puntual se expandió hacia un ecosistema vivo que mezcla experimentación artística con prácticas comunitarias. La ruina estatal, que permanecía en silencio, se volvió plataforma cultural en expansión. Más que independencia lo que aparece es una reapropiación crítica, un intento de inventar comunidad en medio del fracaso institucional y de ensayar formas de futuro en un presente precario.
Lo decisivo en estas experiencias no es la solidez de la infraestructura sino la capacidad de producir situaciones compartidas. En Odeón está en la tierra de la huerta, en los costureros, en la cocina y en la danza. En R.A.R.O. aparece en la red de hospitalidades y en los talleres abiertos como espacios de trabajo colectivo. En Talleres Telecom se insinúa en la grieta de una ruina estatal convertida en taller y laboratorio. Todas ensayan maneras de estar juntos más allá del cubo blanco y desbordan la lógica de la exposición como núcleo del arte. Lo común no se ofrece como categoría fija y se construye como gesto, como práctica crítica que inventa interdependencias frente al agotamiento del modelo de independencia.
Estas experiencias no son casos aislados, sino parte de un ecosistema más amplio que en los últimos años ha buscado articular arte y vida desde lo colectivo. En Colombia, iniciativas como Lugar a Dudas en Cali o Casa Tres Patios en Medellín o la Casa B en el barrio Belén de Bogotá, han explorado pedagogías críticas, residencias y prácticas comunitarias sostenidas en redes de colaboración. Un ejemplo reciente fue la Casa de Meira en Barranquilla, que hasta diciembre de 2024 funcionó como laboratorio de arte, literatura y cuidado en la antigua residencia de la poeta Meira Delmar, dejando un referente valioso en el Caribe colombiano. En América Latina, proyectos como Casa do Povo en São Paulo, Beta-Local en San Juan de Puerto Rico o Kiosko en Santa Cruz de la Sierra comparten una misma intuición: lo común no es un modelo institucional fijo, sino un gesto en construcción que se reitera en huertas, talleres, cocinas, archivos y calles. Un pulso intermitente que, desde diferentes geografías, ensaya mundos posibles en medio de la precariedad y la crisis.
Nota sobre sostenibilidad
Estos proyectos operan en condiciones híbridas donde conviven autogestión, autofinanciación y diversas formas de financiamiento. En Espacio Comunal, el sostenimiento depende de alianzas con instituciones culturales internacionales, así como de apoyos públicos, privados y la participación ciudadana mediante membresías y donaciones. En R.A.R.O., los artistas residentes son seleccionados mediante convocatoria y cubren un arancel que varía según la duración y los talleres elegidos, aunque el programa ofrece también la posibilidad de acceder a becas completas que cubren dichos costos. En Talleres Telecom, los artistas que ocupan talleres y proponen eventos hacen un aporte que permite mantener el uso del edificio y sostener una programación activa, mientras que los propietarios del inmueble apoyan el proyecto con adecuaciones y señalización.
***
Pensar la escena es un proyecto de esferapública que reflexiona sobre situaciones y casos de la escena del arte local.